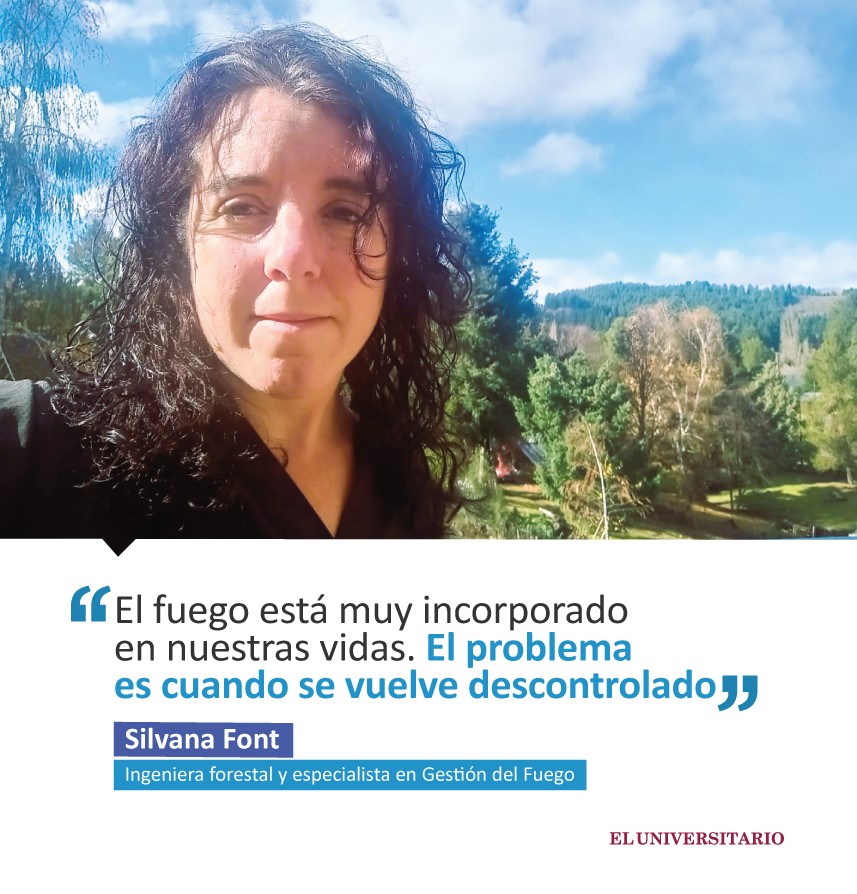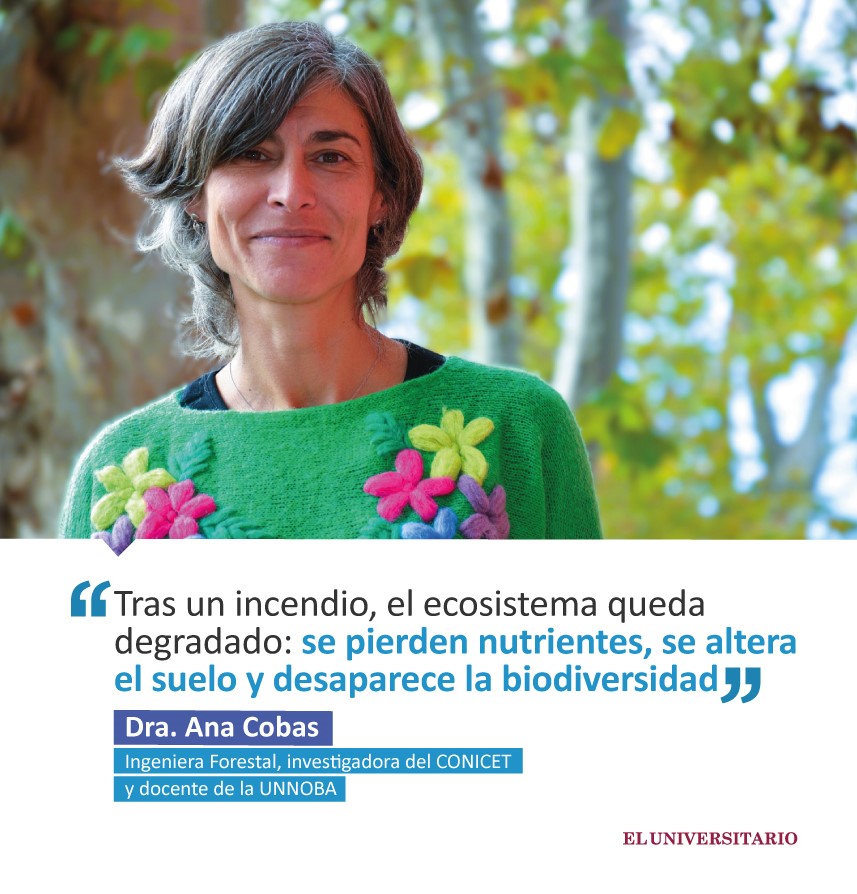Que el fuego no tape el bosque
Por Marcelo Maggio
Cada verano se inicia esa secuencia de noticias destinada al lamento y la indignación. Se nos cuenta la cantidad de hectáreas perdidas en cada incendio y en cada provincia. Se confunde un incendio con el siguiente y en algunos casos aparece la solidaridad y en otros la indiferencia. ¿Qué pasa con el bosque luego del fuego? ¿Podremos proteger los árboles, los bosques nativos y los ecosistemas?
Según los datos que reportó la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, fueron afectadas por el fuego unas 300 mil hectáreas de bosque en todo el país en el año 2024. Y la cantidad de focos de incendio que se generan es cada vez mayor. Si bien las provincias de Córdoba y San Luis fueron las más perjudicadas en términos de superficie, los incendios padecidos por localidades como El Bolsón o en el Parque Nacional Lanín (ambos en la Patagonia), sin duda, fueron los que más alarma generaron, por su impacto social (700 familias evacuadas sólo en la localidad rionegrina) o por el valor ambiental puesto en riesgo (casi 20 mil hectáreas de destrucción total en el parque de la provincia de Neuquén).

Las causas múltiples y el manejo del fuego
Las causas de los incendios son múltiples: negligencia, uso inadecuado del fuego, urbanización sin planificación y efectos del cambio climático. Silvana Font, especialista en Gestión del Fuego e ingeniera forestal, residente en la localidad de San Martín de los Andes (Neuquén), señala: “El fuego está muy incorporado en nuestras vidas. El problema es cuando ese uso no es responsable y se da una convergencia de factores como material combustible, una chispa y condiciones climáticas propicias”. Tan incorporado que nos parece natural su presencia favorable: calefacción, cocción, hasta manejo de pastizales. “El tema es que esté bien usado. No podemos decir ‘no fuego’. Esas campañas nos meten en problemas, porque el lema debe ser ‘no incendio, no al fuego descontrolado’. Poder saber lo que hacemos cuando utilizamos el fuego”.
Para Font, la respuesta debe ser fomentar el compromiso local: “Estamos intentando pensar en un manejo integral del bosque. Cuando lo planificás, que no sea sólo para sacar madera, sino para ver el ordenamiento del recurso: está probado que es necesaria la participación social para generar un compromiso con las medidas que se vayan a tomar”. Trabajar a nivel municipio, barrial, en escalas pequeñas y ver lo que sucede en cada lugar. “Lo tiene que tomar la gente, porque hay mucho de autoprotección en esto, conocer los cuidados que hay que tener”.
Desde un punto de vista ecológico, Ana Cobas, ingeniera forestal, docente de la UNNOBA e investigadora del CONICET, comenta que hay especies adaptadas al fuego en sus ambientes naturales. Sin embargo, aclara: “Hoy vemos incendios en zonas donde las especies no están preparadas para resistir. Allí, el cambio climático aumenta las temperaturas y disminuye la humedad y el ecosistema no puede regenerarse sin intervención humana”.
Por otra parte, desde un punto social, es necesaria la planificación urbanística para evitar riesgos en la vida de las comunidades: “Si vas a planificar un pueblo o una ciudad en un medio agreste deberías preparar una cortina cortafuego“, afirma Cobas. La idea del “cortafuegos” es simple, pero requiere mantenimiento, planificación, o ambas cosas a la vez: se trata de generar una barrera entre zonas con riesgo inflamable para impedir la propagación. Pueden ser barreras naturales, como una zona de piedras o de agua; artificiales, como un camino despejado de toda vegetación; o también verdes, aprovechando plantas y árboles muy resistentes al fuego, entre otras estrategias posibles.

El día después: suelo degradado y ecosistemas en crisis
El impacto del fuego va más allá de la vegetación quemada. “Después del incendio, te encontrás con un ecosistema que perdió sus nutrientes, suelos erosionados y aire contaminado por partículas suspendidas”, explica Cobas. Además, muchas especies animales no logran escapar y mueren, o pierden su hábitat, generando una ruptura en el equilibrio ecológico.
La recuperación es posible, pero requiere estrategias claras. “Donde se pueda, hay que favorecer la restauración pasiva, sin intervenir. En otras zonas, es necesario proteger el área, evitar el ingreso de personas o animales, y monitorear la regeneración”, plantea Font, y brinda como ejemplo lo implementado en el caso del Valle Magdalena ubicado en el Parque Nacional Lanín.

Sin embargo, el fuego puede ser pensado como parte de determinados ambientes, “ecosistemas donde los incendios son frecuentes y las especies están adaptadas, porque es su ambiente natural, lugares donde cada cierto tiempo hay un incendio, lugares desérticos o de alta temperatura”, revela Cobas. Sin embargo, “lo que nos estamos encontrando ahora son incendios, que pueden ser intencionales o no, donde hay especies y ecosistemas que no están preparados para que ocurran esos eventos”.
—¿Se trata del cambio climático?
—Sí. Hay zonas donde empezamos a tener más temperatura y menos humedad, como pasa en la Patagonia. Entonces nos encontramos con especies arbóreas que no están preparadas para resistir, para tener una estrategia que contenga la propagación o para salir de rebrote y volver a fortalecerse luego del incendio. Son especies que no pueden volver naturalmente al punto original y que necesitan una ayuda humana.
—¿Cómo es “el día después” del incendio forestal?
—”El día después” del fuego te vas a encontrar con un ecosistema con materia orgánica eliminada y degradada. Y vas a perder árboles por la pérdida del soporte de la estructura del suelo. Entonces, habrá erosión. Además, habrá cambios en la temperatura del suelo, porque no se apaga y vuelve rápido a la temperatura que tenía antes. Va a seguir siendo un ambiente cálido. Además, está el impacto en el aire, porque se liberan una cantidad de partículas que llegan hasta cientos de kilómetros. Entonces, primero hay que esperar a que ese ecosistema vuelva a sus condiciones ambientales: que baje la temperatura, que tenga corriente de oxígeno y observar qué es lo que quedó. ¿Hay árboles en pie? ¿Qué condiciones tienen? El suelo, ¿cómo quedó? ¿Podemos intervenir con pasturas de la zona para favorecer la recuperación?
Entre la conservación y el uso productivo
Ambas especialistas coinciden en que los incendios también abren el debate sobre el uso del suelo. Mientras algunos sectores promueven convertir zonas afectadas en áreas productivas, las voces técnicas alertan sobre los riesgos de introducir especies exóticas inflamables, como el pino, que no sólo alteran la biodiversidad sino que agravan el riesgo de incendios futuros.
“La prioridad debe ser conservar el bosque nativo y evitar que las especies invasoras ocupen ese nicho. No es sólo reforestar: se trata de recuperar la complejidad del ecosistema”, indica Cobas. Por su parte, Font subraya en relación a los parques y reservas, que “hay que evaluar en cada lugar qué hay que hacer, si cerrar o no. Cuando cerrás, lo mejor es que no se saque madera, que no entren animales, que no haya gente circulando, que no se pise el suelo para poder favorecer la restauración natural, la restauración pasiva”. Pero no es tan fácil donde existe gente viviendo en el bosque, porque “hay muchas más causas posibles y más combustible también. También aparece la amenaza real sobre la vida de la gente. Son problemáticas con mucha prensa cuando se está en plena crisis, pero que tendríamos que trabajar todo el año desde la prevención”.

Por otro lado, existe un manejo específico para el sector productivo de las plantaciones. Font indica que “una plantación sin gestión, es un riesgo; no es lo mismo que una forestación planificada con cortafuegos y manejo del combustible”.
Si bien las plantaciones están preparadas y planificadas con caminos cortafuego, requieren de un trabajo y vigilancia permanente de limpieza y desmalezamiento, para mantener libres y despejados los sectores clave en el caso de que ocurra un incendio. De todos modos, las especialistas aclaran que no se debe confundir una plantación de una sola especie con un bosque, ya que la biodiversidad de este último es algo totalmente diferente.
Para las plantaciones, y desde el punto de vista del “manejo del fuego”, lo que afecta es lo que no está gestionado, “como fue el caso de la localidad de Epuyén (Chubut), que tuvo plantaciones abandonadas, sin gestión, intercaladas entre la población”, recuerda Font. “Una plantación gestionada tiene un cuidado del entorno, pero una plantación abandonada es un riesgo por todo el material combustible que va quedando”, subraya. Además está el problema ecológico en ese abandono, porque esas especies no nativas resultan muy inflamables, como sucede con el pino: “Las especies exóticas pueden generar un incendio con un comportamiento muy virulento. En cambio, para las especies nativas el fuego puede formar parte de la dinámica del bosque”.
La doctora Ana Cobas agrega: “Hay árboles que están en ecosistemas en los que los incendios son frecuentes, por alta temperatura o falta de humedad. En esos casos los incendios se dan de manera natural y, por eso, la especie ya está preparada, por ejemplo con la resistencia de su corteza a la temperatura o el fuego”.

¿Y las políticas públicas?
“El bosque nativo viene siendo degradado y eliminado, de a poco —indica Cobas—. No es algo de este momento específico o del fuego. Se viene degradando desde hace décadas, por el cambio de uso del suelo. Se ha ido sacando bosque nativo para hacer plantaciones o ciudades durante décadas. Todo eso generó una modificación ambiental”.
Pese a que Argentina cuenta con la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego, la falta de financiamiento y la centralización de decisiones limitan su impacto. Font advierte que “la prevención solo funciona si se articula a nivel local. En lugares como Merlo (San Luis), se han logrado acciones coordinadas entre bomberos, universidades y municipios que permiten una mejor gestión”.
Ambas expertas coinciden en que la universidad tiene un rol clave. “Es fundamental generar participación social. La gente tiene que apropiarse de la información para prevenir y también exigir planificación. No podemos pensar solo en el combate al fuego, sino en toda la gestión del recurso”, resume Font.

Menos Estado, más descontrol
En relación al ordenamiento legal que puede impactar para prevenir y detener los incendios forestales, se pueden destacar al menos tres leyes. En primer lugar, la Ley 26.737 (año 2011) con el título de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, conocida como “Ley de tierras”. Esa ley consideraba la tierra como soberanía nacional bajo el argumento de ser un recurso no renovable, limitando para ello la posesión, explotación y titularidad para las personas extranjeras. La ley fue derogada por el decreto 70/23, conocido públicamente como “mega DNU”, emitido por Javier Milei apenas asumir su presidencia. En este sentido, fueron los vecinos de la localidad de El Bolsón quienes se expresaron categóricamente y quienes, luego de ser afectados por incendios, establecieron que el abandono de esta ley tenía directa relación con sus problemas. Este cambio legal, por ejemplo, habilita que grandes extensiones del territorio (sean limítrofes con otros países o contengan espejos de agua) puedan ser puestos a la venta a cualquier tipo de capital extranjero, poniendo en riesgo la integridad del territorio y su manejo responsable.
La segunda herramienta era la Ley 26.815 del “Sistema Federal de Manejo del Fuego” (año 2012). Esta ley establecía que la autoridad de aplicación para el manejo nacional de prevención de los incendios debía ser la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin embargo, en marzo de este año, el gobierno de Javier Milei traspasó la autoridad a la órbita del Ministerio de Seguridad. “Tenemos una Ley de Manejo del Fuego que quedó completamente congelada con la llegada de este Gobierno”, denuncian desde sectores ambientalistas. Según los datos de la Oficina de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Economía, el presupuesto 2024 destinado al Sistema Federal de Manejo del Fuego fue subejecutado, hasta el punto que durante el primer trimestre del año pasado, estuvo paralizado, es decir con cero pesos.

En tercer lugar, está la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (votada en el 2007), que tiene el objetivo de combatir la deforestación. Esta ley fue desarticulada al desarmarse su fideicomiso, esto es, el modo de acceder a los fondos y el financiamiento que pueden obtener las provincias que sufren esta problemática. Fueron casi 15 mil millones de pesos los que se recortaron y que estaban destinados a la protección de los bosques.
¿Cómo involucrarse en el problema desde nuestra región?
Aunque Junín o Pergamino no estén en zonas de riesgo extremo, el cuidado del arbolado urbano también forma parte de esta problemática. “Hoy hablamos de bosques urbanos, no solo de arbolado. Se trata de pensar qué servicio ecosistémico brinda cada árbol, su calidad, su espacio, su planificación”, señala Cobas, doctora en Ciencias Agrarias y Forestales. El bosque urbano llega como categoría que nos interpela de otra manera.
La concientización, la planificación de especies, el mantenimiento responsable, el uso de residuos vegetales para compostaje o leña, son algunas de las acciones posibles en el ámbito local. Y, sobre todo, el rol de la universidad pública como espacio de formación, investigación y acción concreta frente a los desafíos ambientales del presente, que implican no solo tomar conciencia sino también participación ciudadana.

Diseño: Laura Caturla
Fotos de portada externa e interna: Leonardo Ariel Casanova