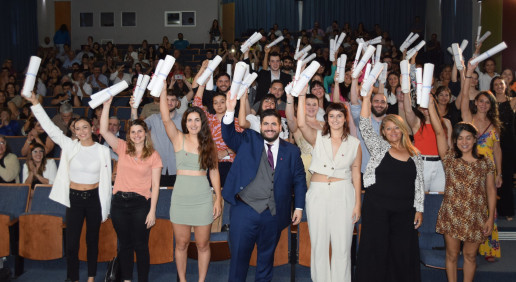Terapia biológica para regenerar huesos

Por Ana Sagastume
Cuando un hueso se fractura, la vida se detiene: repentinamente, todos nuestros planes se interrumpen y nos encontramos “cara a cara” frente al dolor físico. Ante estas crisis vitales, la medicina acude en nuestro auxilio para indicar un tratamiento que, pasado algún tiempo y en la mayoría de los casos, permitirá que retornemos a nuestras actividades cotidianas.
Sin embargo, la práctica médica por sí sola no nos “salva” de la invalidez que podrían ocasionar este tipo de lesiones: en rigor, ella acompaña mecanismos naturales que nuestro propio cuerpo despliega una vez que el hueso se fractura y que tienden a la regeneración del tejido óseo, reestableciendo la forma y función de la pieza original.
Aunque el proceso de curación resulta exitoso en la mayoría de los casos, existen lesiones de difícil tratamiento, también llamadas “críticas”, que inhabilitan a las personas o las condicionan a vivir con sufrimiento físico permanente. El tratamiento de este tipo de lesiones es uno de los objetivos de desarrollo de la empresa de base tecnológica MesencHyal-T, fundada por la científica de la UNNOBA Laura Alaniz.

La doctora Alaniz, CEO de la startup, plantea el problema a resolver: “Aproximadamente, existen un 10% de lesiones óseas críticas. Estas pueden ocurrir, por ejemplo, cuando el paciente tiene osteoporosis, diabetes o ha sufrido multifracturas, y por alguno de estos motivos, su organismo no es capaz de recuperarse por sí mismo”.
El producto podría ser útil, no solamente para las personas que tienen lesiones críticas, sino también para quienes sufren de quistes óseos, los cuales dejan grandes espacios en el hueso. “Estos quistes —explica Alaniz— debilitan al hueso y lo exponen a quebraduras. Esta terapia podría contribuir a ‘rellenar’ esos huecos producidos por el quiste, mediante la regeneración de células óseas”.
Puntualmente, el desarrollo sobre el que está trabajando MesencHyal-T pretende crear un producto que promueva la regeneración de tejido óseo, combinando células madre mesenquimales y ácido hialurónico. En esta instancia, el desarrollo ya pasó exitosamente la fase preclínica (experimentación con animales) y se dirige a replicarlas en un ambiente controlado, previo a la fase definitiva de ensayos clínicos (con humanos).

El médico traumatólgo Matías Pereira Duarte valoró los resultados parciales de la startup, al calificarlos de “prometedores”: “Yo creo que es una terapia bastante innovadora, ya que, si bien existen terapias biológicas para el cartílago, no hay nada para la parte ósea. Esto podría contribuir a tratar diferentes patologías, como por ejemplo fracturas que no logran la consolidación, o las pseudoartrosis, que ocurren cuando el hueso no ‘pega’ a pesar del tratamiento quirúrgico”.
Los fundamentos científicos del desarrollo
Para sus investigaciones, el equipo científico de MesencHyal-T realizó ensayos a partir de células madre obtenidas de un material biológico que, por lo general, se descarta: el cordón umbilical.
El nombre de este tipo de células (madre) se refiere a su capacidad para dar origen a otras células especializadas que realizan funciones determinadas en el cuerpo, como las musculares, las adiposas, las del sistema nervioso, entre otras. Este tipo de células están presentes en todo el organismo, cumpliendo la función de regeneración celular. “Es como el backup de todas las células del cuerpo”, ilustra Alaniz.
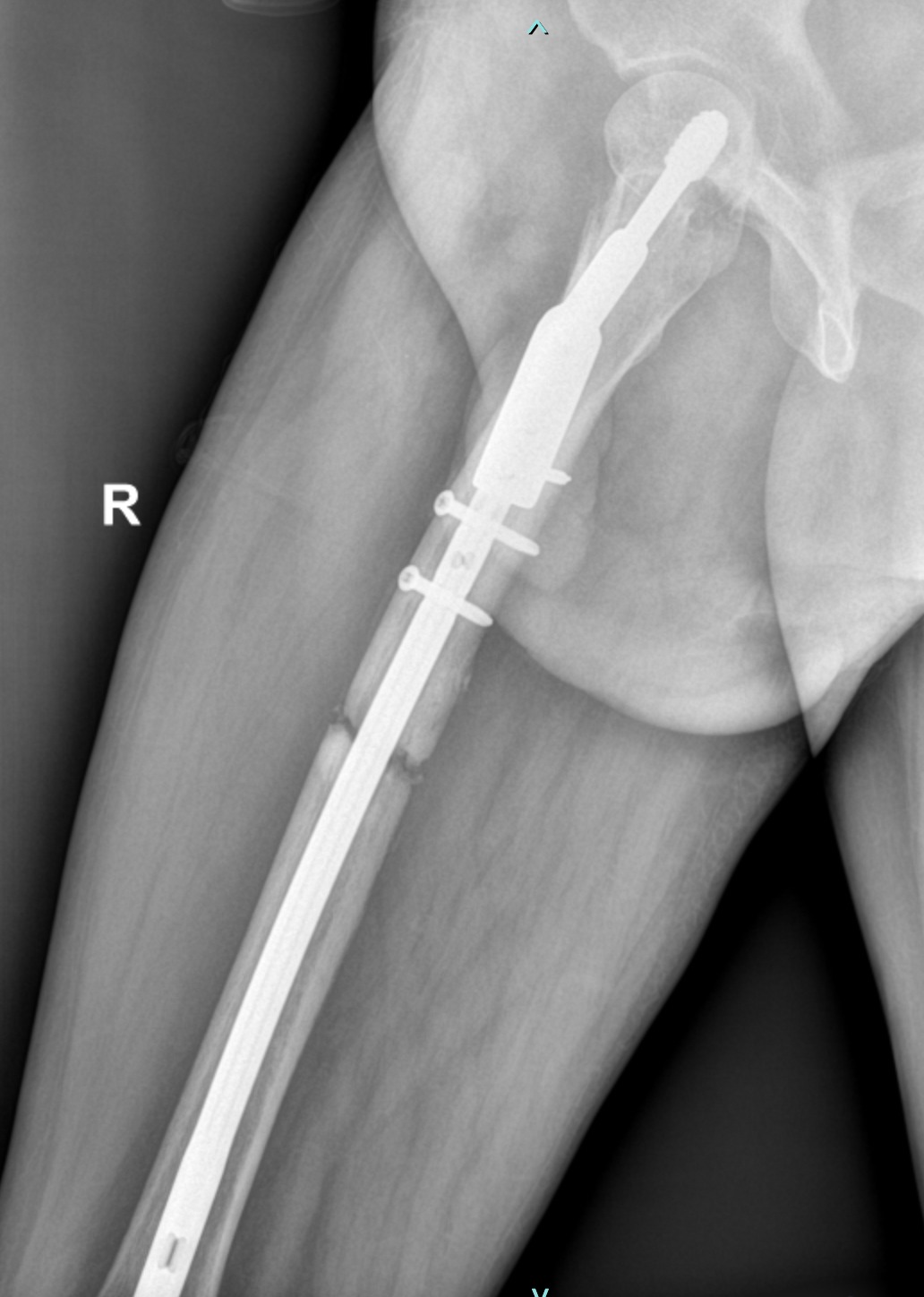
En los ensayos realizados por el equipo científico de la startup, se intervino para que estas células madre mesenquimales completaran su proceso de diferenciación, convirtiéndose en células óseas (osteoblastos), responsables de la formación del hueso. Inevitablemente, estos osteoblastos se transformaban en osteocitos, es decir, en células maduras dentro del tejido óseo. Y así, el hueso quebrado o debilitado era capaz de consolidarse.
Para que esto fuera posible intervino otro elemento fundamental: el ácido hialurónico. “Esa es la innovación de nuestro producto”, asegura Alaniz, que es experta en este campo. “Encontramos que el ácido hialurónico puede emplearse como un factor activo que afecta la diferenciación de las células. Es decir, la combinación entre estas células madre mesenquimales y el ácido hialurónico produce su transformación en células óseas”, especifica.

El ácido hialurónico, encargado de la hidratación de los tejidos, se encuentra concentrado en diferentes lugares del cuerpo, como la piel, las articulaciones, el óvulo del ojo, entre otros. “Mayormente, está por fuera de la célula, se lo puede entender como una molécula que ‘sostiene’ a la célula”, describe Alaniz.
Precisamente, las células madres mesenquimales poseen una gran cantidad de receptores de ácido hialurónico. Gracias a ello, este polisacárido opera en la diferenciación celular, “enviando señales” a las células de diferenciarse y proliferar. “Es ahí donde vimos la posibilidad de hacer este desarrollo, incidiendo en la conversión de células madre en células óseas”, puntualiza.
Los ensayos realizados por el equipo científico de MesencHyal-T, integrado en su mayoría por investigadores y becarios doctorales de la UNNNOBA, además de establecer el valor del producto para el tratamiento de lesiones óseas, debe determinar su seguridad y eficacia. “Hasta el momento, esto pudo probarse. Sin embargo, debemos seguir realizando ensayos y continuar con las siguientes fases de investigación, antes de que el producto ingrese al mercado”, aclara.

El nacimiento de la startup
La creación de la empresa de base tecnológica MesecHyal-T está íntimamente ligada a la UNNOBA y al sistema científico argentino. No hubiera sido posible sin las condiciones favorables de políticas científicas nacionales que sostuvieron un apoyo a la investigación en ciencias básicas, ese tipo de saberes que no da resultados inmediatos pero que son fundamentales para realizar una transferencia de conocimiento posterior.
La doctora Laura Alaniz se incorporó a la UNNOBA en el año 2014 y estaba presente cuando la Universidad hizo una gran apuesta por la ciencia, con la creación del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA), dirigido por la doctora Carolina Cristina (actual secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA). En los inicios de este Centro, tomó como responsabilidad la dirección de un laboratorio dentro del CIBA: el de Microambiente Tumoral.

Precisamente, una de las líneas de investigación desarrolladas por el equipo que dirige Alaniz está vinculada al ácido hialurónico, como parte de ese “microambiente tumoral”, el cual puede incidir positiva o negativamente en el desarrollo de los tumores.
El estudio durante una década de este componente natural de nuestro cuerpo, dentro del ámbito científico argentino, fue determinante a la hora de descubrir posibles aplicaciones en la salud humana. Alaniz recuerda el proceso previo que condujo al grupo a la creación de la startup: “Como equipo de investigación continuamente nos hacemos la pregunta respecto de si lo que estamos investigando puede redundar en una innovación, si es factible de ser patentado…. En aquel momento, Antonella (Icardi) estaba investigando cómo el ácido hialurónico podía modular las células madre mesenquimales. Y ahí nos dimos cuenta de que los hallazgos eran susceptibles de ser aplicados. Desde CONICET, entonces, realizaron un estudio y determinaron que el desarrollo cumplía con las condiciones de patentibilidad, al ser nuevo, inventivo y útil, es decir, con una posible aplicación industrial”.
No obstante, para desarrollar un producto que sirva a futuro en terapia biológica se precisaban nuevos ensayos estandarizados y, centralmente, fondos para concretarlos. El encuentro entre los objetivos científicos del equipo e inversores dispuestos a apoyar la iniciativa acontece fortuitamente, en un evento organizado en la UNNOBA (el Congreso Multidisciplinario). “Todo este pasaje de la investigación a la transferencia ocurre hace un año y medio. A los inversores externos les interesaron mucho nuestros hallazgos, porque estaban muy cerca de ser transferibles. Fue entonces que nos invitaron a participar de un programa de aceleración de empresas. Ahí tuvimos que aprender sobre planes negocios y nos enseñaron a armar una startup”.

Para Alaniz, que imaginó que su carrera iba a ser exclusivamente científica, esto implicó un verdadero desafío personal: “Yo siempre pensé que me iba a quedar del lado de la ciencia, pero, a medida que fui transitando este camino, lo fui disfrutando: aprendí a cómo vender algo, a interactuar con otros actores, como médicos, abogados, contadores. Esto me ha resultado estimulante, pero muy exigente, porque me ha implicado salirme completamente de mi ‘zona de confort’”.
El enorme esfuerzo intelectual que le significó crear una empresa de base tecnológica, cuando la carrera imaginada era exclusivamente científica, lo explica Alaniz cuando plantea: “No hay un puente armado para la creación de este tipo de empresas, lo tenés que armar vos. Sos vos quien tiene que dar ese salto de gap entre lo que investigás y el producto o servicio”.
Aunque los fondos de inversión son fundamentales para este tipo de investigaciones que buscan transferir conocimientos a la sociedad, para Alaniz el rol del Estado continúa siendo crucial. “Este tipo de iniciativas, como las startups, sirven para que interaccionen los fondos públicos con los fondos privados, pero si falta la ‘pata’ del Estado todo se cae”, asegura, taxativa. De hecho, la interacción entre los sectores privado y público sigue estando presente en esta fase de la investigación, a partir de un acuerdo entre MesencHyal-T, la UNNOBA y el CONICET.

Además de Laura Alaniz (actual CEO), la empresa MesencHyal-T fue fundada por Antonella Icardi (directora técnica de las startup y doctoranda Conicet-UNNOBA) y Catalina Latina (desarrolladora de terapia celular y doctoranda Conicet-UNNOBA). Integran el equipo de investigación y desarrollo: Daiana Vitale (especialista en ácido hialurónico, doctora en biotecnología e integrante del CIBA en UNNOBA), Paolo Rosales (a cargo de inmunología y biocompatibilidad y doctorando Conicet-UNNOBA), Iván Mantello (desarrollador de software y especialista en inteligencia artificial), Ina Sevic (doctora en bioquímica e investigadora asistente del Conicet en CIBA) y Candela Morán (becaria doctoral FONCYT). Quienes asesoran a la startup son: José Ferrari (negocios), Gastón Chiesa (medicina), Mariana García (ciencia) y Ramiro Picasso (propiedad intelectual).
Reinas y villanas

Por Ana Sagastume
Las skuas, aves marinas que habitan ambos polos, parecen estar demostrando ser capaces de soportar condiciones adversas propias del cambio climático, según una investigación que se está llevando adelante en la Universidad Andrés Bello (Chile) y que tiene como integrante a una graduada de la UNNOBA.
Lucila Belén Morales, licenciada en genética de la UNNOBA, destaca la importancia de estudiar a estas aves “poco carismáticas” por ser agresivas y obtener su alimento, principalmente, de pichones de otras aves (además de animales en proceso de descomposición, huevos, peces, crustáceos y moluscos). Incluso, una de sus fuentes principales de alimento (en el Polo Sur) es el “pingüino-bebé” (polluelo), ave muy popular dentro del mundo humano, protagonista de numerosos films y relatos infantiles en los que despierta ternura por su caminar gracioso y su comportamiento gregario. ¿Será por eso que las skuas, tan dignas de existir como cualquier otro ser en la Tierra, han sido poco estudiadas por la ciencia y son unas absolutas desconocidas para la mayoría, en contraste con la innegable fama de sus presas?

“Las skuas son aves marinas migratorias que están tanto en el Polo Norte como en el Sur, y se caracterizan por ser depredadoras e, incluso, carroñeras. También roban alimento de otras aves”, describe. Demuestran distinto tipo de comportamiento según el polo en el que habitan: “En el hemisferio sur son las ‘reinas’, ya que dominan: son una de las cabezas de la cadena alimenticia. En el norte, en cambio, están en un eslabón más abajo de la cadena, luego de los zorros árticos y osos polares. Esta diferencia define su conducta, siendo las del sur más agresivas, mientras que las del norte tienden a escapar.”

En virtud de que son depredadores “tope” dentro de la cadena alimenticia, las skuas son especies que se constituyen como “indicadores de la salud del ecosistema”: si ellas pueden conseguir alimento, es un buen indicio de equilibrio del conjunto. Ese es otro de los factores que define la importancia de la investigación emprendida por Lucila, en el marco de su tesis doctoral dirigida por la doctora Juliana de Abreu Vianna.
“Tiene una dieta variada y se alimentan de una amplia gama de presas. Este comportamiento oportunista podría sugerir que las skuas son capaces de adaptarse a cambios en la disponibilidad de recursos, como los que podrían ocurrir debido al cambio climático”, explica esta graduada de la UNNOBA, oriunda de Pergamino, que ha explorado los mares que rodean a los continentes ártico y antártico en búsqueda de muestras para su estudio, y hoy reside en Santiago de Chile.

Pero su capacidad de adaptación no se observa solo en su comportamiento, sino que también se advierte en el plano de la genética. Precisamente, desde este campo de conocimiento es que Lucila estudia a estas aves. Específicamente, desde la genómica comparada.
Concretamente, las investigaciones iniciales se centraron en el estudio de cuatro especies de skuas que habitan en la Antártida, así como de los procesos de hibridación que ocurrían entre ellas y que podrían estar promoviendo el flujo de genes que les permitirían adaptarse a climas de frío extremo.

En rigor, las skuas son el nombre vulgar de una familia llamada Stercorariidae, un ave que tiene la particularidad de aún no haber completado su proceso de especiación. “Las barreras reproductivas entre las especies—explica Lucila—no se cerraron del todo. Esto hace que pueda haber casos de hibridación. Por lo general los híbridos no son viables, se mueren. Pero, en este caso, sí lo son.”
Las 4 especias de skuas de la Antártida son: Stercorarius maccormicki, Stercorarius antarcticus lonnbergi, Stercorarius chilensis y Stercorarius antarcticus hamiltoni. De acuerdo a la investigación que se inició en 2022, la interacción entre ellas estaría generando especies híbridas que poseen un mejor pronóstico de sobrevida frente al calentamiento global, de acuerdo a métodos de predicción computacional que Lucila emplea en el marco del Doctorado en Bioinformática y Biología de Sistemas del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la Facultad Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. “Comparamos especies puras e híbridas y observamos que las híbridas están seleccionando positivamente sus genes, lo cual podría beneficiar su sobrevida y adaptabilidad frente a los eventos climáticos que están ocurriendo actualmente y que se van a profundizar en el futuro”, asegura Lucila.

Adaptación al frío extremo y a la alta radiación
Como resultado de la investigación, se identificaron genes que parecieran estar vinculados con el desarrollo de una coloración más clara en las plumas en algunas de estas aves. “Esta coloración podría jugar un papel importante en la protección contra la radiación ultravioleta (UV), especialmente en las latitudes extremas. O sea, podría estar ayudando a las skuas a captar menos radiación, lo que es crucial en entornos con alta exposición a los rayos UV, como las regiones polares”, puntualiza Lucila.
Por otra parte, los genes identificados también podrían estar involucrados en otros aspectos adaptativos relacionados con el plumaje, como la termorregulación: “Las plumas de colores más claros reflejan más luz solar, lo que puede ser útil en entornos donde hay riesgo de sobrecalentamiento, como en áreas con alta exposición al sol o durante las estaciones más cálidas. Esto ayudaría a evitar que el ave se sobrecaliente y facilitaría la disipación del calor.”

Adicionalmente, según estudios previos hechos en otros animales y humanos, estos genes, a la vez, se vinculan con el desarrollo de tejido adiposo, lo cual beneficiaría a estas aves a la hora de soportar condiciones de frío y viento extremos.
En síntesis, en las regiones polares, donde las temperaturas son extremadamente bajas, una coloración adecuada del plumaje podría ayudar a las skuas a equilibrar la necesidad de retener calor, sin sobreexponerse a la radiación UV: “Las plumas más claras podrían minimizar la absorción de calor y ayudar a mantener una temperatura corporal estable, sin aumentar el riesgo de daño por radiación solar”. Sumado a ello, la generación de tejido adiposo que estos genes promueven, las ayudaría a soportar mejor el frío extremo de los polos.

Si bien se consideraba, por estudios ecológicos previos, que la hibridación de las skuas estaba teniendo lugar en un sitio específico de la Antártida, las investigaciones realizadas a nivel genómico demostrarían que estaría ocurriendo a lo largo de toda la península, lo cual constituye otro de los hallazgos importantes del equipo.
Aportes al conocimiento
“No es común encontrar especies con características de especiación incompleta, tal como ocurre con las skuas”, remarca Lucila. Por tanto, su investigación podría contribuir a explicar la historia evolutiva de las aves, proporcionando información valiosa sobre estos procesos: “Nos permitiría entender mejor cómo ocurren la especiación de las aves en general.”
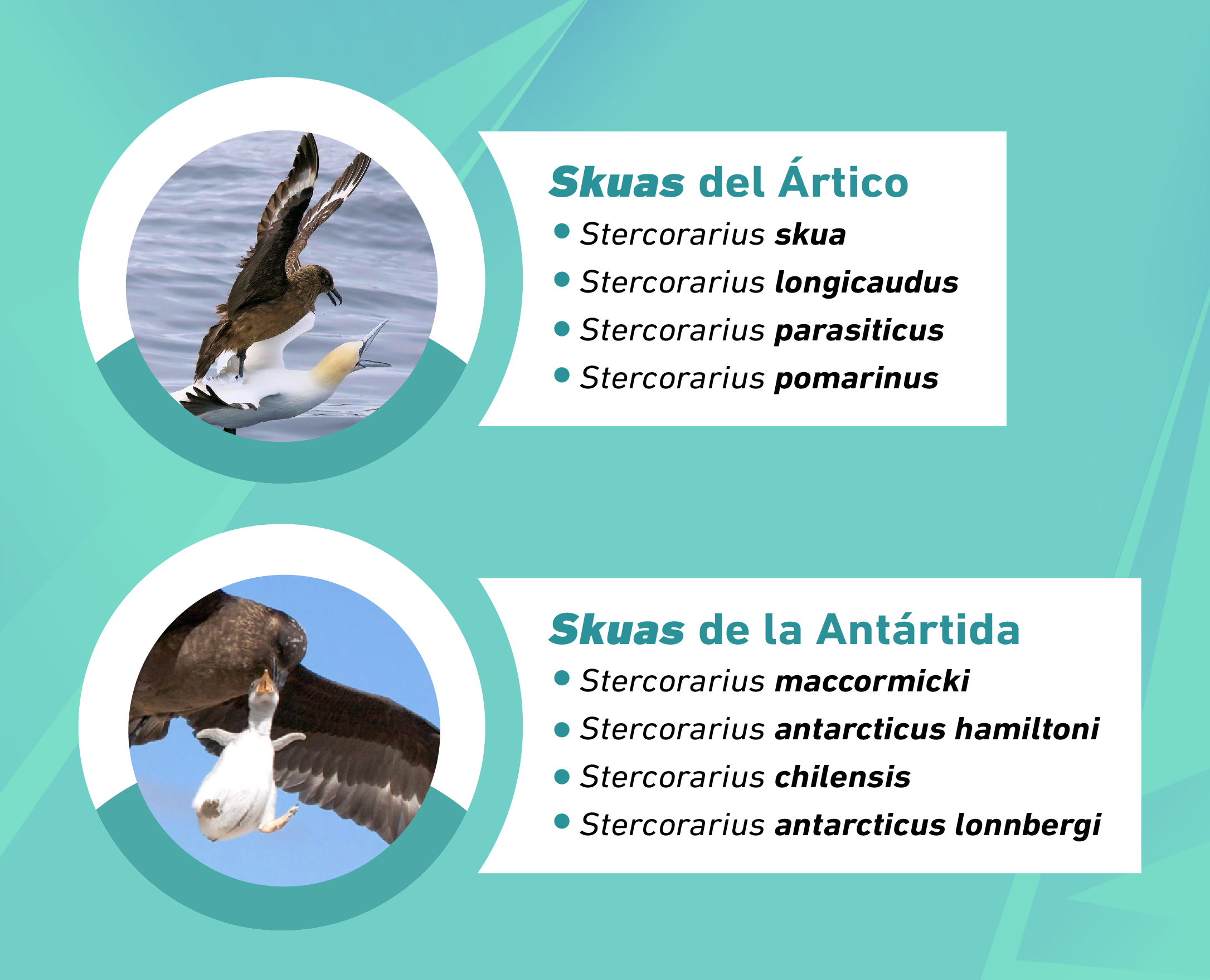
En esa línea, la investigación también podría ayudar a describir las etapas clave en la diferenciación genómica y los procesos adaptativos al ambiente. Además, podría ofrecer una comprensión más profunda de la hibridación entre especies, así como de la evolución y el establecimiento de barreras reproductivas definitivas entre ellas. “Al ser una especie de especiación reciente, es posible inferir y determinar, a nivel del genoma, cómo son las etapas hasta que el proceso se cierra”, señala.
Por otra parte, los hallazgos del proyecto también podrían redundar en ciencia aplicada: “Si se determina cuál es la capacidad de sobrevivencia de las skuas a ambientes extremos y frente al calentamiento global, se podrían hacer predicciones para programas de conservación de otras especies con características similares. El conocimiento del potencial adaptativo de las skuas podría ser utilizado para elaborar distintas estrategias de manejo de conservación de aves amenazadas o en peligro de extinción.”

Por último, el modelo de trabajo se podría replicar al estudio de otras aves en condiciones similares, en la búsqueda de determinar, de manera rápida y eficaz, cuán susceptibles son de adaptarse al cambio climático.
Origen de las skuas
Una de las características que más sorprenden de las skuas es que se las puede encontrar tanto en el Polo Norte como en el Sur. Incluso, la Stercorarius maccormicki viaja de sur a norte en una época determinada del año: “Se reproduce en la Antártida y migra a alimentarse a la región Ártica.” ¿Cómo han logrado, entonces, una distribución geográfica tan amplia?
La explicación puede surgir de algunas hipótesis que, actualmente, los biólogos tienen sobre el origen de las skuas. Todas coinciden en que el ancestro común de ellas vivía hace 120 millones de años en el hemisferio norte y que, luego, migró hacia el hemisferio sur. Allí, las skuas habrían quedado atrapadas por la última glaciación, disminuyendo en cantidad (lo que se denomina, técnicamente, “contracción poblacional”). Así y todo, lograron sobrevivir a la última glaciación, redundando ello en una adaptación, diversificación y expansión de la especie.

De esta manera, en la Antártida se habrían originado diversas especies de skuas, siendo las del sur más vigorosas y grandes en comparación con sus antecesoras. Cuando la glaciación terminó y las skuas pudieron expandirse en todo el continente antártico, habría tenido lugar una competencia que culminó cuando las especies más pequeñas migraron al Ártico y así volvieron a su “hogar de origen”. “Como resultado de esta competencia, las skuas habrían vuelto a recolonizar y a expandirse en todo el Polo Norte”, añade Lucila.
La investigación de Lucila Morales forma parte del proyecto “Genomic adaptation to polar environments: introgression, common ancestor adaptation or convergent evolution of Arctic and Antarctic seabirds”, dirigido por la doctora Juliana de Abreu Vianna.
Lucila, licenciada en genética de la UNNOBA, es doctoranda en la Universidad Andrés Bello, dentro del Doctorado en Bioinformática y Biología de Sistemas del Departamento Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la Facultad Ciencias de la Vida. Además, es estudiante adscrita de los Institutos Milenio BASE (Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos Y Subantárticos) y CRG (Centro de Regulación del Genoma).
La última campaña en la que participó, junto a las doctoras Juliana Vianna y Fabiola León, y el doctor Luis Pertierra, recorrió el Ártico en junio de 2024 en el marco de las primeras expediciones árticas del Instituto Milenio BASE y la empresa francesa PONANT.

Agradecimientos: al equipo del Laboratorio de Biodiversidad Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile) y al Instituto Milenio Base, por las imágenes que ilustran esta nota. Este último organismo, junto con la empresa francesa PONANT, impulsó las campañas ártica y antártica.
Diseño y adaptación de imágenes: Laura Caturla
El impacto de profesionales de la UNNOBA en la región
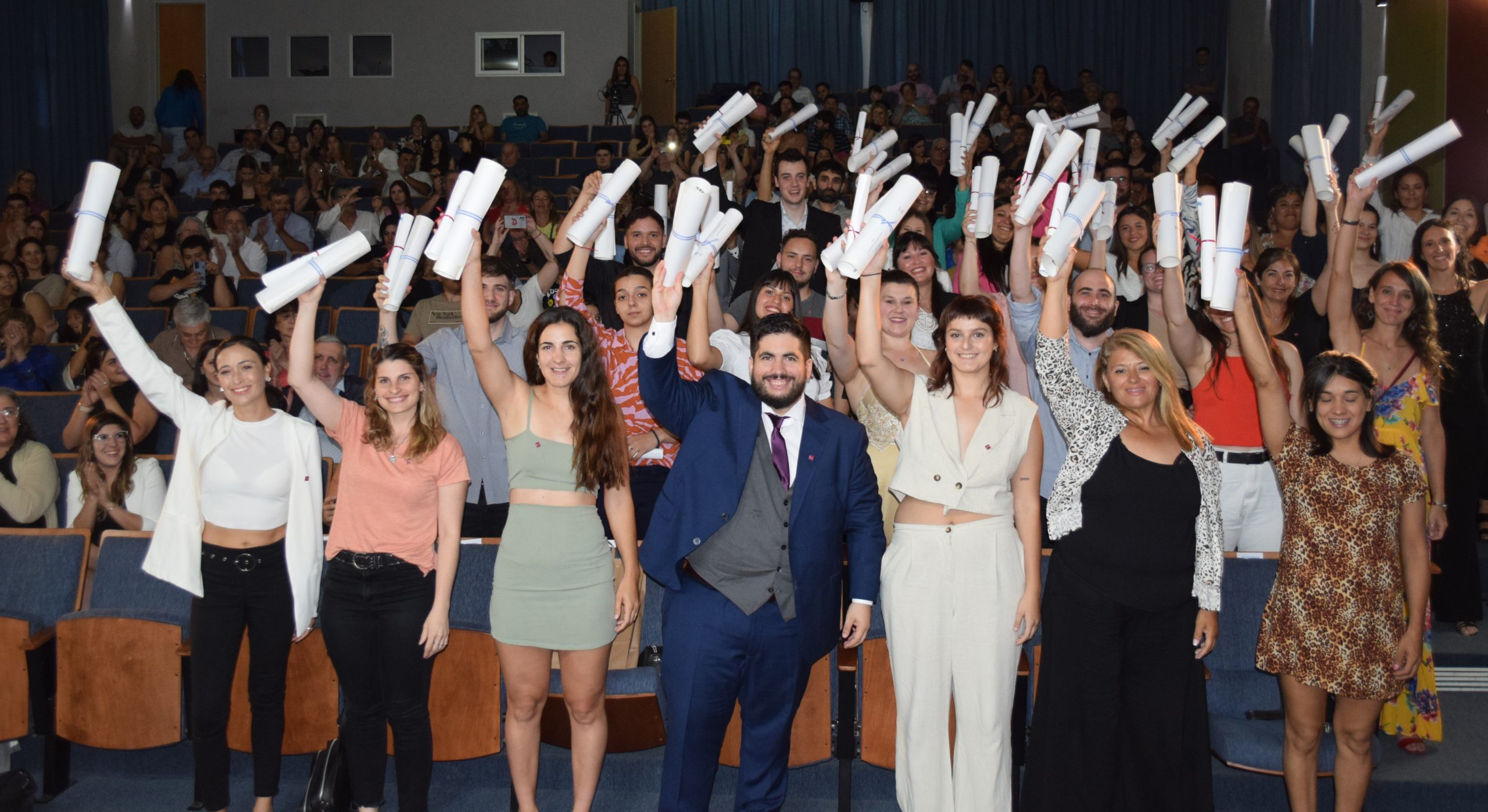
Por Ana Sagastume
La UNNOBA produjo más de 4000 profesionales desde que comenzó el dictado de sus carreras en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué hacen y a qué se dedican las graduadas y los graduados de la Universidad? ¿Consiguen trabajo fácilmente? ¿Qué impacto real tiene esta masa de personas con preparación académica y científica en la región y en el país?
Las preguntas formuladas intentan indagar en la contribución que hace la educación pública a la sociedad. En definitiva, si los resultados justifican la inversión sostenida que hizo el Estado históricamente en educación superior y que llevó a la creación de nuevas universidades con el objetivo de federalizar el sistema.
El primer dato relevante que aparece en los programas de seguimientos de graduados y graduadas sugiere que la formación de grado genera un impacto positivo en las posibilidades laborales de las personas que hicieron el esfuerzo de estudiar. De hecho, más del 95% consigue trabajo antes del año de haberse graduado y la gran mayoría lo hace en tareas vinculadas a la profesión.
“Prácticamente el 100 por ciento de nuestros graduados se encuentra trabajando y desempeñándose en lo que estudió”, asegura Mónica Sarobe, directora de la Escuela de Tecnología, donde se dictan carreras vinculadas a la informática, la ingeniería y el diseño. “La inserción laboral es realmente muy buena”, opina Virginia Pasquinelli, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, con carreras en las áreas de agronomía, ciencias de los alimentos y genética.

La certeza del “valor agregado” que aporta un título universitario a la hora de ingresar en el mundo laboral se reitera en el resto de responsables de unidades académicas, quienes basan sus afirmaciones en estudios realizados a partir de encuestas hechas a graduados y graduadas. En otras palabras, los datos relevados permiten afirmar que el esfuerzo realizado para estudiar valió la pena, porque modificó sustancialmente la vida de estas personas (y de sus familias), al haber logrado espacios laborales mejores que los que se hubieran alcanzado sin un título profesional. “El 50% de nuestros graduados y graduadas son primeros universitarios en la familia”, añade María Lázzaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano donde se dicta la carrera Licenciatura en Enfermería.
Profesionales: dónde y en qué trabajan
La mayoría de los graduados de Ciencias Económicas y Jurídicas, que son quienes estudiaron las carreras de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública, trabajan en el sector privado: un 72%, mientras que el resto lo hace el sector público. El mismo predominio de lo privado por sobre lo público ocurre en la Escuela de Tecnología, con un 71%.

La situación cambia en las otras dos unidades académicas de la UNNOBA, que mantienen una relación más equilibrada público-privado: en Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales hay un 52% por ciento que trabaja en el sector privado, mientras que en el caso del Instituto Académico de Desarrollo Humano predominan los profesionales que trabajan en el sector público (un 57%). En ambos casos, la prevalencia de un sector por sobre otro es poco significativa a los efectos de establecer una tendencia marcada.
Pasquinelli aclara que, en rigor, los profesionales de alimentos y agronomía de la Escuela son quienes mayormente están trabajando en el sector privado, mientras que en genética están trabajando, en gran medida, en el sistema público. De ahí que los valores generales en la relación público-privado deben ser discernidos según cada profesión.
Puntualmente, las tareas que desarrollan la mayoría de los ingenieros e ingenieras agrónomas son diversas, dentro de empresas agropecuarias: dirección de ensayos, asesoramiento a productores, desarrollo y posicionamiento de productos. En el caso de los ingenieros de alimentos, las funciones de la mayoría se vinculan con el desarrollo de alimentos, logística y calidad de productos. Un porcentaje alto (88%) de quienes se reciben de la Licenciatura en Genética está dedicado a la tarea científica en instituciones (en su mayoría, públicas).

La directora de la Escuela de Agrarias también remarca que, si bien la mayoría de los graduados de agronomía, alimentos y genética trabajan en el país, existe un grupo que están radicados en otros países, desempeñándose en centros de investigación y empresas del exterior. "Sus carreras profesionales tienen una proyección internacional", subraya Pasquinelli.
Pablo Petraglia, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, expone que la mayoría de las y los profesionales de la unidad académica que dirige ejercen la profesión liberal (en las carreras de Contador Público y Abogacía) en estudios contables y jurídicos, brindando un servicio independiente. En el caso de las y los licenciados/as en administración, buena parte de ellos trabaja en empresas de la región, del país y del mundo. Pero, además, un grupo de profesionales trabaja en los departamentos jurídicos y contables de administraciones del Estado local, provincial o municipal, mientras que otros de abogacía concursaron en el Consejo de la Magistratura obteniendo cargos en el Poder Judicial. Adicionalmente, existe un número de profesionales que está en proceso de integrar ternas para cargos de jueces y fiscales. De todos los graduados de la Escuela, tanto los que trabajan en el ámbito público como el privado, Petraglia asegura: “Son profesionales de la región con compromiso social. Se formaron en un ámbito de respeto y pluralidad como es la UNNOBA. Hay una serie de valores que tienen marcados a fuego como es el compromiso democrático y con los derechos humanos, el esfuerzo, la responsabilidad social, la solidaridad”.
En el caso de los graduados y las graduadas de las carreras Enfermería y Licenciatura en Enfermería de la UNNOBA (del Instituto Académico de Desarrollo Humano) la gran mayoría se desempeña en organizaciones de salud, cumpliendo funciones asistenciales y de gestión en clínicas, hospitales y centros de primer nivel de atención, aunque un porcentaje menor trabaja en otros ámbitos. Por ejemplo, ejercen la docencia en diferentes niveles de la educación, brindan de manera autónoma asesoramiento a empresas de salud, presentan emprendimientos que autogestionan o se desempeñan en empresas lo que se denomina “enfermería laboral". En este último caso, proporcionan cuidados profesionales a las personas que trabajan en diferentes tipos de empresas, donde realizan actividades de promoción de la salud, realizan controles frecuentes, identifican factores de riesgos, establecen protocolos y medidas de prevención, entre otras”, especifica la directora del Instituto. “Las enfermeras y enfermeros de la UNNOBA contribuyen a cambiar la imagen que hasta hace poco se tenía de la enfermería. Ello se viene logrando con la sólida formación académica, que adquieren a lo largo de los cinco años que dura la carrera”, añade.

En tanto, la gran mayoría de las y los profesionales de informática se encuentra en relación de dependencia en empresas locales, nacionales o multinacionales. “Los informáticos pueden desempeñar sus tareas en cualquier parte, a partir del teletrabajo”, comenta Sarobe. La gran ventaja de esta profesión es, al mismo tiempo, su principal problema: al poseer un saber tan requerido en el mundo laboral, muchos de los graduados de Analista de Sistemas (que, en rigor, es una carrera de pregrado) no continúan estudiando (o lo hacen a un ritmo mucho más lento) en las dos opciones de grado a las que la Escuela aspira que sigan: Licenciatura en Sistemas e Ingeniería en Informática. Por eso, desde esta unidad académica se trabaja fuertemente desde el Programa Estímulo a la Graduación, con resultados muy positivos en el incremento de egresados en las dos carreras de grado.
Dentro de la Escuela de Tecnología, los ingenieros e ingenieras industriales y mecánicas/os se insertan en compañías de la región, del país y del mundo que necesitan personal formado y, además de la formación de base, requieren de habilidades “blandas” para el trabajo (como liderazgo, relaciones humanas, trabajo en equipo), algo que la UNNOBA hace mucho hincapié en sus planes de estudio.
En el caso de los profesionales del área de diseño (que incluye tres carreras de grado: Diseño Industrial, Gráfico y de Indumentaria), un alto porcentaje tiene emprendimientos propios, lo que, según Sarobe “habría que potenciar mucho más” en el resto de carreras de la Escuela: “Por eso, incorporamos asignaturas vinculadas al emprendedurismo. Me parece que es un área que se puede desarrollar, por la gran cantidad de saberes y herramientas que tiene un profesional universitario”.

En su conjunto, las cuatro autoridades de las Escuelas subrayan los roles preponderantes que ejercen los graduados de la UNNOBA en empresas e instituciones, sobre todo de la región, pero también del país y del mundo. “Tenemos porcentajes altos de graduados que están en cargos de gestión conduciendo proyectos y que ocupan roles jerárquicos dentro de empresas”, remarca Pasquinelli. En tanto, Sarobe, especifica: “La mayoría de nuestros graduados de tecnología, un 60 por ciento, ocupan cargos de gestión, gerenciales o tienen personal a cargo”.

En este sentido, para el director Pablo Petraglia, el conjunto de profesionales de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas logran elevar “la vara en la discusión de la cosa pública”: “O sea hay más profesionales que tienen herramientas basadas en la evidencia científica, cuyo conocimiento está certificado”.
Aunque Sarobe lo plantea como un desafío a potenciar, puede afirmarse que el porcentaje de graduados de la Escuela de Tecnología que desarrollan su propio emprendimiento es significativo: casi un 20%. En Económicas y Jurídicas, el ejercicio de la profesión independiente está muy desarrollado por los servicios que, principalmente, brindan abogados y contadores a personas, empresas, organizaciones. Algo similar ocurre con Agronomía, que tiene un porcentaje de graduados trabajando como asesores o asesoras de productores agropecuarios. Pasquinellli, no obstante, aporta un nuevo dato vinculado a la emergencia de nuevos espacios, cuyo surgimiento solo es posible a partir de la generación de conocimiento científico producido en las Universidades: “Muchos de nuestros graduados están trabajando en startups (o empresas de base tecnológica) con impacto en el agro, la industria de los alimentos y la salud. En algunos casos, desarrollan su propio emprendimiento”.

En el caso de las enfermeras y enfermeros, Lázzaro menciona algunos emprendimientos de salud de la región, que brindan respuesta a demandas y necesidades de la población: “Tenemos graduados y graduadas que tienen residencias geriátricas, empresas de internación domiciliaria, cuidados paliativos”.
Impacto regional
La UNNOBA nació por decreto en 2002 y, a fin de 2003, su existencia se transformó en ley nacional. En 2005 se comenzó el dictado de las primeras carreras y, en 2008, esta institución dio sus primeros “frutos”, con graduadas que, puntualmente, pertenecían a la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas.
A esta altura, podríamos formularnos el interrogante: ¿qué sería de la región del noroeste bonaerense sin el aporte que hizo la Universidad en estos veinte años? La pregunta alienta la imaginación y las respuestas que intentamos trazar carecen de certezas absolutas. De cualquier forma, la evidencia del impacto positivo que tiene la Universidad en la región está dada, en gran medida, por los profesionales reales que se insertan en empresas e instituciones, o bien, que desarrollan su propio emprendimiento.

Para Petraglia, las y los profesionales de ciencias económicas y jurídicas “aportan a la calidad en nuestras propias comunidades”: “Nuestros egresados integran ONGs, clubes, sindicatos, empresas, eso es parte del entramado que hace a la calidad de vida de la sociedad. Si esos miembros son de la UNNOBA, entonces es un ‘plus’ que tiene la sociedad del noroeste, porque intentamos, junto con la formación, transmitir una serie de valores: respeto, tolerancia ante el disenso, solidaridad. En la universidad, además de la formación en contenidos, se aprende a discutir ideas, a debatir, a convivir, todos aspectos que hacen a la vida social”.
De acuerdo a lo que plantea Lázzaro, la incorporación de las y los profesionales de enfermería en los servicios de salud regionales tiene un impacto directo en la eficiencia del sistema sanitario. “El aporte en la calidad que hacen enfermeras y enfermeros se ve reflejado directamente en menos días de internación, en la disminución de enfermedades intrahospitalarias y en la disminución de malas praxis”, señala.

“Muchas veces cuando se encuentran con graduadas y graduados de la carrera de Enfermería de la UNNOBA en los servicios de salud, —comenta Lázzaro— me dicen que su atención es excelente. ¿Por qué? Porque tiene una visión integral de la persona. Son profesionales que desarrollan planes de cuidados holísticos, considerando cada una de las dimensiones de la salud y su contexto, alcanzando también a la familia”. En ese sentido, para la directora del Instituto, la capacidad de educar e informar es una competencia desarrollada por las enfermeras y enfermeros de UNNOBA que impacta positivamente en la salud de la población: “No se trata solamente de colocar un catéter o realizar una medición, sino también de identificar necesidades, planificar, ejecutar cuidados, y acompañar con información para que esa persona, cuando vuelva a su casa, pueda valerse por sí misma y tomar decisiones en todo lo relativo a su salud y bienestar. La educación es una herramienta de la salud pública que habilita a que las personas reconozcan sus necesidades, sus derechos, los recursos y servicios con los que cuenta y finalmente tomen decisiones sobre su cuidado, para mantenerse saludables y/o recuperar la salud. Una enfermera o enfermero que eduque tiene un impacto incalculable en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud”.
La directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, por su parte, expresa algunos indicios que dan cuenta del aporte de calidad que hace la UNNOBA en la región, a través del ejercicio profesional de sus graduados: “Cuando uno se reúne con las empresas, en general el feedback es que todos estos graduados están muy bien formados y han aportado al crecimiento de las compañías”. Inversamente, ese contacto con el sector privado contribuye a mejorar la formación: “Ese vínculo nos permite complementar la formación con habilidades y conocimientos que nos demandan”.

En la misma línea, Sarobe asegura para las profesiones vinculadas a la tecnología: “Hay mucha demanda de nuestros profesionales en la región, lo cual es importante para el desarrollo de la industria, dando un salto de calidad”.
La clave de una educación de calidad
Las cuatro autoridades de las unidades académicas aseguran que la clave de la calidad de la educación impartida en la UNNOBA está relacionada con la formación práctica en el campo laboral. En la Universidad esto posee una figura puntual: Práctica Profesional Supervisada (PPS).
“Con la reforma del plan de estudio se le dio un vuelco a la formación en el sentido de profundizar la práctica profesional. Se da muy frecuentemente que ese alumno o alumna que la realizó, después sigue trabajando en el estudio contable o jurídico, o en esa empresa. O sea, el dueño o presidente pudo certificar la expertise de esa persona y la toma luego como empleada. También ocurre, que, en el Poder Judicial o el Ministerio Público muchas veces retienen a ese buen alumno o buena alumna, luego de realizada la PPS”, comenta Pablo Petraglia.

Para Pasquinelli, esa cualidad que tiene la educación de la UNNOBA y que le otorga un lugar importante a la práctica, sobre todo en los últimos años de la carrera, tiene un impacto directo positivo en las Pymes e instituciones de la región: “Las prácticas profesionales supervisadas son una forma concreta en que el futuro graduado se vincula con empresas y Pymes, desde una cerealera hasta una carnicería. También las hacemos en laboratorios de bromatología de los municipios y otros espacios del sector público. En todos ellos, el o la estudiante no solamente aprende a insertarse laboralmente, sino que aporta una visión de cómo crecer, proyectarse, organizar procedimientos, normalizarlos, escalarlos, mejorar la producción y/o reducir los desechos”. Tal como ocurre con los y las graduadas de ciencias económicas y jurídicas, “los y las estudiantes que hicieron la PPS, en muchos casos, terminan trabajando en esa empresa o Pyme”. Esto ocurre porque, a partir de la experiencia, las organizaciones se percatan de la existencia de un campo de conocimiento que puede mejorar los procesos habituales que desarrollan: “Cuando les llevábamos la propuesta, muchos directivos nos decían, por ejemplo, ‘¿para qué voy a tener un ingeniero en alimentos en mi empresa?’. La realidad es que después lo terminaban incorporando. Pensaban que no era necesario, pero se dieron cuenta que transformaba positivamente la manera de trabajar”.
Lo mismo ocurre en las carreras de tecnología, de acuerdo a Sarobe: “Las PPS implican que los futuros profesionales entren en contacto con la vida laboral tempranamente, lo que les permite, en muchos casos, formar parte de esas compañías, luego de su graduación”.

Cuando hablamos del rol de la práctica en la formación del futuro profesional, Lázzaro remarca que está presente a lo largo de todo el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería. En esta carrera, existe un espacio físico puntual donde las futuras enfermeras y enfermeros se entrenan para las situaciones que se les pueden presentar una vez que se desempeñen como profesionales: el Laboratorio de Simulación Clínica. “En el laboratorio, los equipos docentes generan escenarios de habilidades, de mediano y alto realismo, en los que desarrollan habilidades técnicas, y ponen en práctica habilidades blandas —explica Lázzaro—. Se les presentan situaciones simuladas para que, cuando les toque resolverlos y tomar decisiones en el ámbito laboral, ya se encuentren entrenados. Tratamos de que las situaciones sean lo más realistas posibles, de manera tal que cuando llegan a las prácticas preprofesionales, se sientan seguros, y confiados, con otras experiencias y, cuándo se gradúan, aún más”.
Además de la formación teórica en las aulas y la práctica en el laboratorio de simulación, las y los estudiantes de Licenciatura en Enfermería realizan prácticas clínicas y comunitarias supervisadas. Luego del cierre de cada ciclo, previo a la titulación, desarrollan prácticas integradoras, siempre con el acompañamiento de las y los docentes. “En esta formación, tanto la teoría como la práctica son importantes, y ambas promueven la autonomía profesional, a través del pensamiento crítico y reflexivo de los futuros profesionales”, asegura Lázzaro.

En la misma línea, Pasquinelli también subraya la “intensidad y centralidad” que tiene la formación práctica en las y los estudiantes de agronomía, ciencias de los alimentos y genética de la Escuela: “Desde la primera asignatura, se realizan visitas y actividades prácticas en empresas, fábricas y establecimientos”.
Adicionalmente, la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales cuenta con espacios para el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la práctica: el Campo Experimental “Las Magnolias” (Junín) y la Unidad Integrada INTA-UNNOBA (Pergamino). “En estos lugares se realizan ensayos y salidas a campo, y las y los estudiantes pueden adquirir habilidades prácticas vinculadas a cada una las disciplinas”, comenta la doctora Pasquinelli.

Un espacio institucional que pone en juego el desarrollo de competencias prácticas es el Programa de Alimentos, que depende del Campo Experimental y “físicamente” se desarrolla en la exfábrica Argenlac y en el Campo "Las Magnolias". “A partir del Programa de Alimentos, las y los estudiantes pueden realizar prácticas vinculadas al proceso de elaboración de alimentos, trabajando desde la materia prima hasta su comercialización”, señala Pasquinelli.
El aporte de graduados y graduadas desde la ciencia y la extensión
El impacto de los graduados y graduadas de la UNNOBA en la región no solo se visualiza en los aportes que hacen como profesionales a las empresas e instituciones, sino también en los conocimientos científicos que producen y en los saberes que aportan para la mejora de la vida de las comunidades. Lo hacen a través de su participación en proyectos de investigación y de extensión.

Por ejemplo, graduados y graduadas de la Escuela de Agrarias, Naturales y Ambientales integran equipos de investigación de la Universidad que abordan una gran diversidad de temáticas. Desde el punto de vista genético, aportan al estudio de infecciones, tumores y enfermedades degenerativas. También son parte de grupos que estudian el impacto de los insectos en la región y problemáticas relacionadas con la producción agrícola-ganadera (como plagas). En el área de ciencias de los alimentos, varios equipos —desde una perspectiva que apunta a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos— estudian alternativas para agregar valor a los subproductos de las industrias alimenticias.
Muchos de los integrantes de estos grupos de investigación, también participan de proyectos de vinculación tecnológica que tiene como beneficiaria a la sociedad. De hecho, actualmente existen iniciativas que contribuyen a la determinación de marcadores de tumores (junto a instituciones externas), a la detección de patógenos de importancia para la salud y para la producción agrícola, entre otros. Un ejemplo claro de cómo la universidad es capaz de contribuir, desde su saber, a las urgencias de la sociedad, ocurrió durante la pandemia, cuando se realizaron análisis de COVID-19 en los centros de investigación de la UNNOBA (en especial, el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Junín y el Centro de Bioinvestigaciones de Pergamino) en una iniciativa conjunta conjunta con instituciones públicas de la región (hospitales interzonales de Junín y Pergamino, regiones sanitarias, etc.). En estas acciones que se revelaron como urgentes para responder a las demandas sociales de aquel momento, no solamente participaron investigadores y becarios de investigación, sino también graduados y graduadas de genética de la UNNOBA.

Desde la extensión universitaria, en tanto, la Escuela de Agrarias aborda problemas que van desde la reducción de desechos de alimentos en escuelas, el bienestar animal, la agroecología y la disminución del riesgo agropecuario (proyecto con productores). Además, con el Instituto de Oficios de la Universidad se desarrollan cursos y distintas capacitaciones relacionadas con competencias laborales demandas por la comunidad.
Existen, también, importantes líneas de investigación en informática en las que participan graduados y graduadas de la Escuela de Tecnología. Entre ellas, pueden mencionarse: inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, tecnologías aplicadas a la educación, realidad aumentada, realidad virtual (dentro del Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología).
También se destacan la asistencia técnica y los servicios a terceros brindados desde el Laboratorio de Estructuras y Materiales, proyectos en los que participan graduados y graduadas de ingeniería. En el caso de la extensión universitaria, hay iniciativas relacionadas con merenderos sustentables, energías renovables y emprendedurismo que han tenido un fuerte impacto en la comunidad.
"En el caso de los graduados de ciencias económicas y jurídicas, muchos participan en investigaciones que involucran al sector Pyme y propiedad intelectual (desde el Instituto de Política y Gobierno). A partir de ello, nacen programas de extensión que apuntan, precisamente, a fortalecer el sector Pyme, incrementar la responsabilidad empresarial y brindar asistencia a empresas en su defensa de las marcas.
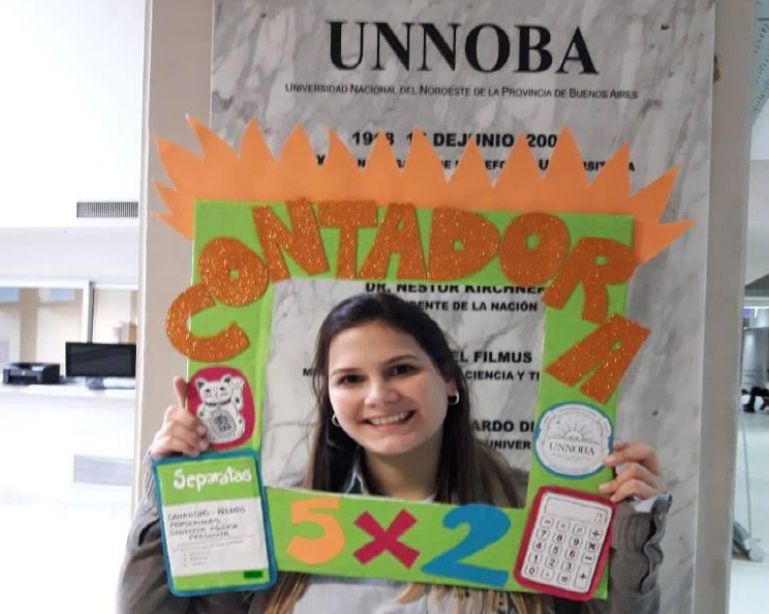
Una actividad de extensión que involucra a graduados y graduadas de Abogacía cuenta ya con un largo recorrido: los consultorios jurídicos gratuitos, proyecto que, por su importancia, pasó a convertirse en un programa universitario.
En el caso de la investigación en enfermería, puede afirmarse que es incipiente, pero tiene un gran potencial. Entre las líneas que actualmente desarrolla la carrera de Enfermería, se encuentran: nuevas metodologías de evaluación en la enseñanza de enfermería, inserción laboral de las y los egresados de la carrera, autonomía de las y los profesionales en el primer nivel de atención, diagnósticos sociosanitarios en la ciudad de Junín y Pergamino, ética profesional en las unidades de cuidados intensivos de las organizaciones de salud, desarrollo de simuladores de bajo costo, entre otras.
La extensión universitaria en enfermería, en cambio, está muy desarrollada a partir de proyectos en los que participan docentes, no docentes, graduados y estudiantes. De hecho, desde el primer año, las y los estudiantes realizan actividades de extensión como parte de su formación en cada una de las asignaturas. De esta manera, se vinculan con la comunidad ofreciendo conocimientos y servicios. Así, se realizan activadas de extensión en escuelas primarias, secundarias, residencias de adultos mayores, comunidades originarias, comedores, merenderos, instituciones penitenciarias. “En las distintas prácticas extensionistas, los futuros graduados y graduadas logran afianzar su compromiso y responsabilidad social como profesionales”, señala Lázzaro.

La directora del Instituto también destaca el programa de RCP llevado adelante en las escuelas de nivel primario y secundario, que ya formó a 2000 estudiantes de la región en la técnica de reanimación pulmonar y maniobra de Heimlich. “Existe una ley nacional que hace referencia a que en las escuelas secundarias deben enseñarse estas prácticas a la comunidad educativa. El problema es que no cuentan con recursos para ello. Entonces, nos vinculamos con algunas de ellas y colaboramos con su cumplimiento”, relata Lázzaro y agrega: “El programa RCP es un ejemplo clarísimo de la alianza que se puede dar entre la universidad, las instituciones y la sociedad”.
En suma, el impacto de la UNNOBA en la región no solo se verifica por la mejora en la calidad de vida personal de estos graduados y graduadas quienes, por medio del esfuerzo de estudiar, ampliaron sus posibilidades laborales y obtuvieron ingresos más altos (lo que se llama “movilidad social ascendente”). También puede advertirse en que las empresas e industrias de la región optimizaron sus procesos productivos a partir del conocimiento puesto en práctica, así como las instituciones del Estado pudieron mejoraron la calidad de los servicios sociales brindados. Adicionalmente, la participación de graduadas y graduados en proyectos de investigación y extensión aportó a la generación de nuevos conocimientos valiosos y significó una respuesta a necesidades concretas de las comunidades.
Diseño y adaptación de imágenes: Laura Caturla
Agradecimientos: a las cuatro unidades académicas de la UNNOBA, por aportar fotos de graduados y graduadas que ilustran este artículo. A Sebastián Martino, por la primera lectura y correcciones de esta nota.
Habitantes invisibles

Por Ana Sagastume
“Tenemos una población enferma”, sentencia Nicolás Urtasun, docente e investigador de la UNNOBA-CONICET. La afirmación puede resultar desmedida y exagerada, pero muy lejos está este biólogo de deslizarla para provocar a la audiencia. Su planteo se asienta en datos muy concretos: en Argentina 6 de cada 10 personas adultas y un tercio de niñas y niños en edad escolar presentan exceso de peso.
Si se tiene en cuenta la correlación que existe entre el sobrepeso y distintas enfermedades —tales como diferentes tipos de cáncer, diabetes, patologías del aparato circulatorio— la declaración de Urtasun cobra sentido. “En gran medida, la causa de esta sociedad enferma es la alimentación”, sostiene y añade más información que va en esa línea: según los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2019, Argentina lidera el consumo de gaseosas en el mundo, está en cuarto lugar en el consumo de azúcares a nivel global y solo el 6% de la población llega a consumir las 5 porciones de frutas y/o verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como si esto fuera poco, la población argentina duplica el consumo de sal con 11 gramos diarios (por sobre los 5 recomendados) lo que incide en diferentes patologías del sistema circulatorio.
De hecho, más del 40% de las muertes en el país son provocadas por enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no son causadas por un agente infeccioso (o su toxina), tales como patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratorias crónicas. Una buena alimentación, actividad física y hábitos saludables son acciones que las personas pueden emprender para prevenirlas.
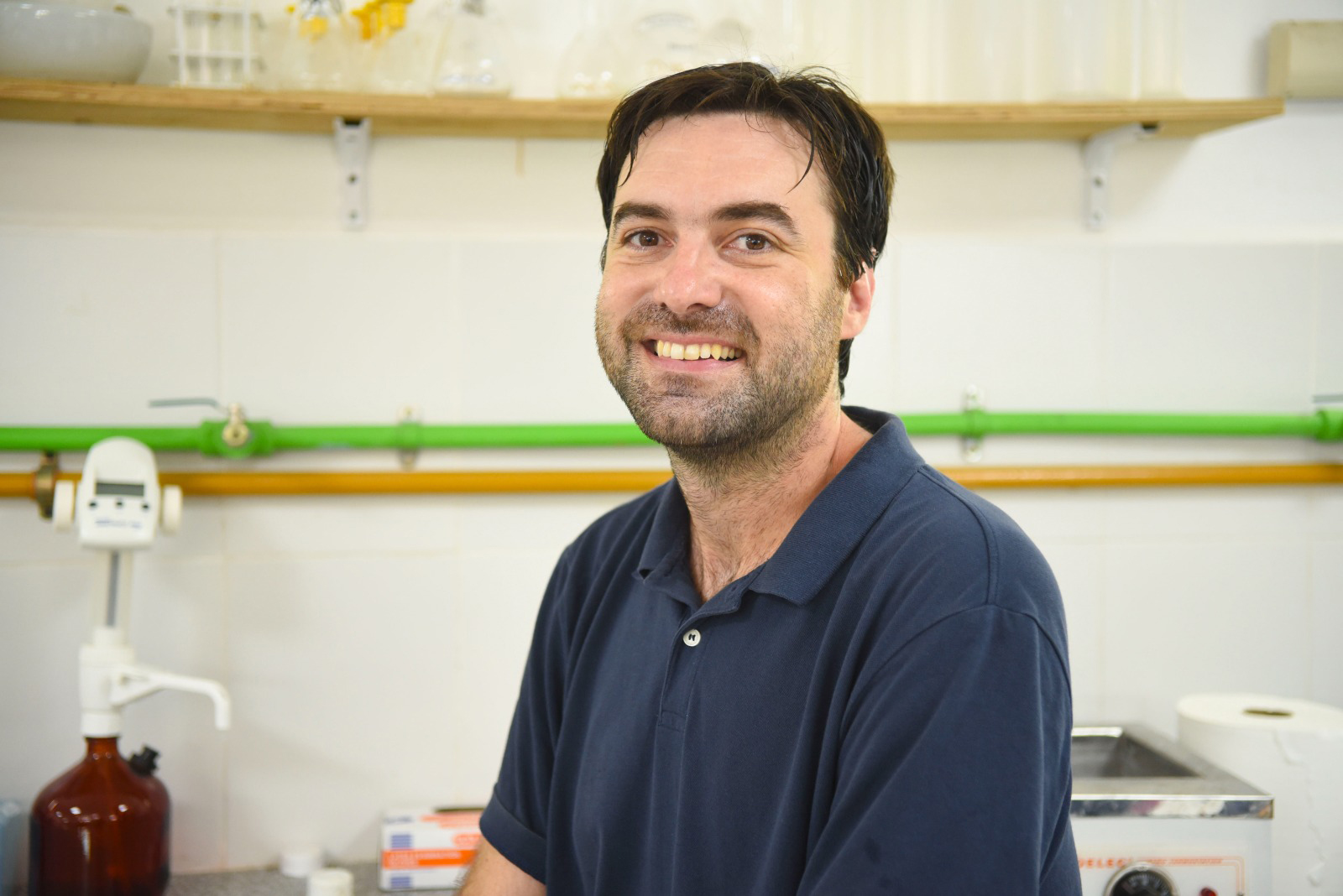
Pero la acción no es solo individual. Para transformar esta “sociedad enferma” hacia otra más saludable sería preciso, según Urtasun, que desde el Estado se emprendan determinadas políticas públicas: “Si vos tenés una sociedad enferma, con niños y adolescentes enfermos, sin una política de alimentación, inevitablemente eso te va a llevar, en un futuro cercano, a tener un sistema de salud más sobrecargado, ya sea público o privado”. En este punto de la argumentación, las palabras de este docente sí intentan estimular la reflexión de la audiencia: “¿Quién pierde y quién gana con todo esto? Perdemos nosotros, como población. ¿Quién gana? La enfermedad también puede ser un negocio”.
“La realidad es que somos un país que producimos alimentos, pero las frutas y verduras son muy caras para la población. Entonces, ¿cómo podemos romper ese círculo? Con políticas públicas integrales que hoy no se piensan”, añade.

Urtasun es docente en la carrera Ingeniería de Alimentos de la UNNOBA y, además, forma recursos humanos en el nivel de posgrado. Como investigador de CONICET, este doctor en biotecnología estudia métodos para agregar valor a los desechos de la industria alimentaria. Por ejemplo, investiga cómo a partir de ciertos desperdicios de la industria cervecera artesanal se pueden recuperar biomoléculas con valor económico. Además, estudia cómo a partir del suero que se genera como subproducto en la elaboración de quesos se podrían recuperar proteínas con valor económico para emplear en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y/o veterinaria, lo que contribuiría, al mismo tiempo, a disminuir el impacto ambiental asociado.
Pero la tarea de Urtasun no se limita a la ciencia y a la docencia universitaria de grado y posgrado, sino que también realiza tareas de vinculación con empresas del ámbito privado para desarrollar innovaciones tecnológicas y brindar servicios que puedan contribuir a las industrias alimentaria y biotecnológica. Como si esto fuera poco, también aborda la desafiante tarea de divulgación de conocimientos científicos a la sociedad (mediante tareas de extensión), junto al grupo de investigación en alimentos integrado por Agustín Sola, María José Torres, Leticia Baccarini, María Florencia Cocco, Valentina Crosetti, Eugenia Galazzi y Anabel Rodríguez. “La comunicación del conocimiento es un deber social que tenemos como docentes e investigadores”, considera Urtasun. “Todas las actividades que realiza un investigador científico de CONICET, incluida la comunicación científica, son evaluadas periódicamente por pares, siendo importante su aprobación para sostener la permanencia dentro de esta institución pública que tiene prestigio internacional”, agrega.

Como parte de sus tareas de extensión, Urtasun participó junto al grupo de investigación de alimentos de la UNNOBA del ciclo de charlas “¿Somos lo que comemos”? Su exposición se tituló “No estamos solos”, en alusión a los microorganismos benéficos que habitan nuestro cuerpo e inciden en la salud.
Una simbiosis
La conversación con Urtasun arranca con una información curiosa que él la comparte con una sonrisa, lo que trasluce su intento de transmitir en quien lo escucha la misma devoción que él siente por el saber científico: “¿Vos sabés que tenemos más cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo que células propias?”
Lo cierto es que la presencia de estos microorganismos no es casual, sino que ellos cumplen una función fundamental tanto en la asimilación de alimentos como en el sistema inmunológico, es decir, en las famosas “defensas” del organismo hacia los agentes patógenos que nos enferman. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para que estos microorganismos estén en una proporción adecuada y contribuyan a nuestra salud? Precisamente, tener una alimentación saludable.

El proceso (saludable o no) se inicia, entonces, con la ingesta de alimentos, pero lo determinante ocurre hacia el final de la digestión. Puntualmente, en el intestino, poblado por la mayoría de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. “Una alimentación rica en frutas y verduras se correlaciona con la presencia de determinados microorganismos beneficiosos para nuestra salud”, sostiene el científico y profundiza: “Nosotros somos capaces de modular el crecimiento de ciertas bacterias y otros microorganismos de nuestro intestino por medio de la alimentación”.
Al alimentarnos, entonces, los seres humanos también “alimentamos” a los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Entonces, lo que comamos incidirá en el tipo de microorganismos que indirectamente alimentaremos. “Las bacterias que tenemos pueden ser benéficas y ayudarnos a tener un sistema inmune robusto, o, más bien, todo lo contrario: pueden provocar que seamos más propensos a enfermarnos y fijar tejido adiposo”, advierte.
El “viaje” de los alimentos se inicia en la boca en un proceso en que estos se van degradando paulatinamente a lo largo del sistema digestivo hasta transformarse en móleculas mínimas que son absorbidas en el intestino, pasando, entonces, al torrente sanguíneo y llegando a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. En el final de este “viaje”, las bacterias y otros microorganismos de nuestro microbioma intestinal (principalmente localizadas en el intestino grueso) juegan un rol crucial, ya que terminan de degradar los alimentos que, en algunos casos, nuestro sistema digestivo no fue capaz de hacer por sí mismo.

“Estos microorganismos y nosotros hacemos una simbiosis, los microorganismos crecen y se reproducen con nuestro alimentos. Nosotros nos beneficiamos con los productos que generan (como las vitaminas), incorporándolos. Además, estudios científicos demuestran que cuando determinadas bacterias degradan ciertos alimentos, como frutas y verduras, generan como resultados moléculas mínimas que tienen efectos positivos en diversos tejidos de nuestro cuerpo”, explica Urtasun.
De esta forma, una alimentación rica en frutas y verduras, productos fermentados, productos naturales que no estén procesados, promueve la proliferación de microorganismos que liberan moléculas benéficas para la salud. En cambio, una alimentación baja en fibra, rica en grasa y carbohidratos y productos ultraprocesados, genera una composición de microorganismos en nuestro intestino que tiene efectos nocivos para nuestra salud.
En rigor, las fibras que contienen las frutas y verduras son carbohidratos (complejos) que las personas no podemos digerir, sin la “ayuda” de las bacterias que poseen ciertas enzimas que los seres humanos no tenemos. Con la liberación de estas enzimas por parte de las bacterias, se degradan estos carbohidratos complejos y se generan ciertas moléculas beneficiosas que ingresan en el torrente sanguíneo y se distribuyen por distintos tejidos dándole "robustez" a nuestro sistema inmune.
En cambio, cuando nuestra alimentación se basa en productos altamente azucarados, bajos en fibra, ricos en grasa y ultraprocesados, como por ejemplo bebidas azucaradas y/o galletitas dulces, entre otros, los microorganismos que seleccionamos en nuestro intestino no tienen la capacidad de generar estas moléculas beneficiosas. “Es más, estudios científicos han demostrado que este tipo de alimentación favorece determinadas poblaciones de bacterias que, a su vez, promueven la metabolización y fijación de grasas en tejido adiposo con todos los efectos negativos que esto conlleva”, agrega.
Compañeros por siempre
Pero, ¿cómo aparecen esos “inquilinos” invisibles, es decir, los microorganismos que habitan nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida? ¿Están desde siempre? ¿Hasta dónde podemos influir en las colonias de bacterias que tenemos y así lograr una mejor salud?
“Cuando el bebé nace, no tiene microorganismos —informa Urtasun—. Es recién a partir del nacimiento cuando comienza a incorporarlas y todas las experiencias que tenga influirán en la composición de su microbioma intestinal. Por ejemplo, hoy se sabe que si el bebé nace por cesárea tendrá una composición bacteriana en su intestino que será diferente a si nace por parto natural. A su vez, la leche materna también es capaz modular el microbioma intestinal, ya que posee determinadas proteínas que promueven la proliferación de bacterias benéficas. En otras palabras, la lactancia genera una población beneficiosa de bacterias que favorecen el desarrollo de un sistema inmune robusto”.
De acuerdo a la evidencia científica que existe hasta el momento, los primeros tres años de vida de la persona son fundamentales en relación a los microorganismos que colonizan su intestino. Este es un dato altamente significativo, ya que la microbiota está íntimamente asociada a la “educación” del sistema inmune y a su capacidad de distinguir lo “propio” de lo “ajeno” a lo largo de nuestra vida. “No es casualidad que el 80% de las células que forman el sistema inmune las tengamos 'vigilando' el intestino, lugar de constante interacción con lo ajeno a nuestro cuerpo”, resalta Urtasun.

Luego de esta primera etapa, las personas incorporan a lo largo de la vida microorganismos a través de los alimentos, entre otras vías. Algunos de estos microorganismos atraviesan el tracto digestivo y logran sobrevivir en el intestino, colonizándolo. “Hay productos fermentados con bacterias, como los quesos, los yogures y embutidos, que permiten incorporar nuevas bacterias en nuestro intestino y/o generan mayor diversidad bacteriana en nuestra microbiota intestinal”, añade Urtasun.
Mientras algunas colonias proliferan, otras no lo logran, como consecuencia del tipo de alimentos que consumimos que —recordemos— también será el alimento de nuestros “huéspedes” (las bacterias y el resto de microorganismos). “Una alimentación rica en frutas y verduras, productos fermentados, productos naturales que no estén procesados, genera ciertas bacterias que promueven un sistema inmune fuerte”, insiste Urtasun y, luego complejiza: “Hay distintos tipos de microorganismos. Incluso, hay algunas corrientes que plantean que lo importante es la proporción de tipos de bacterias, y no tanto la cantidad. Es decir, vos podés tener una diversidad buena, pero al mismo tiempo, una desproporción de determinados grupos de bacterias que te generan desórdenes metabólicos. Lo cierto es que el microbioma es único en cada persona, por eso se dice que es como una huella dactilar”.
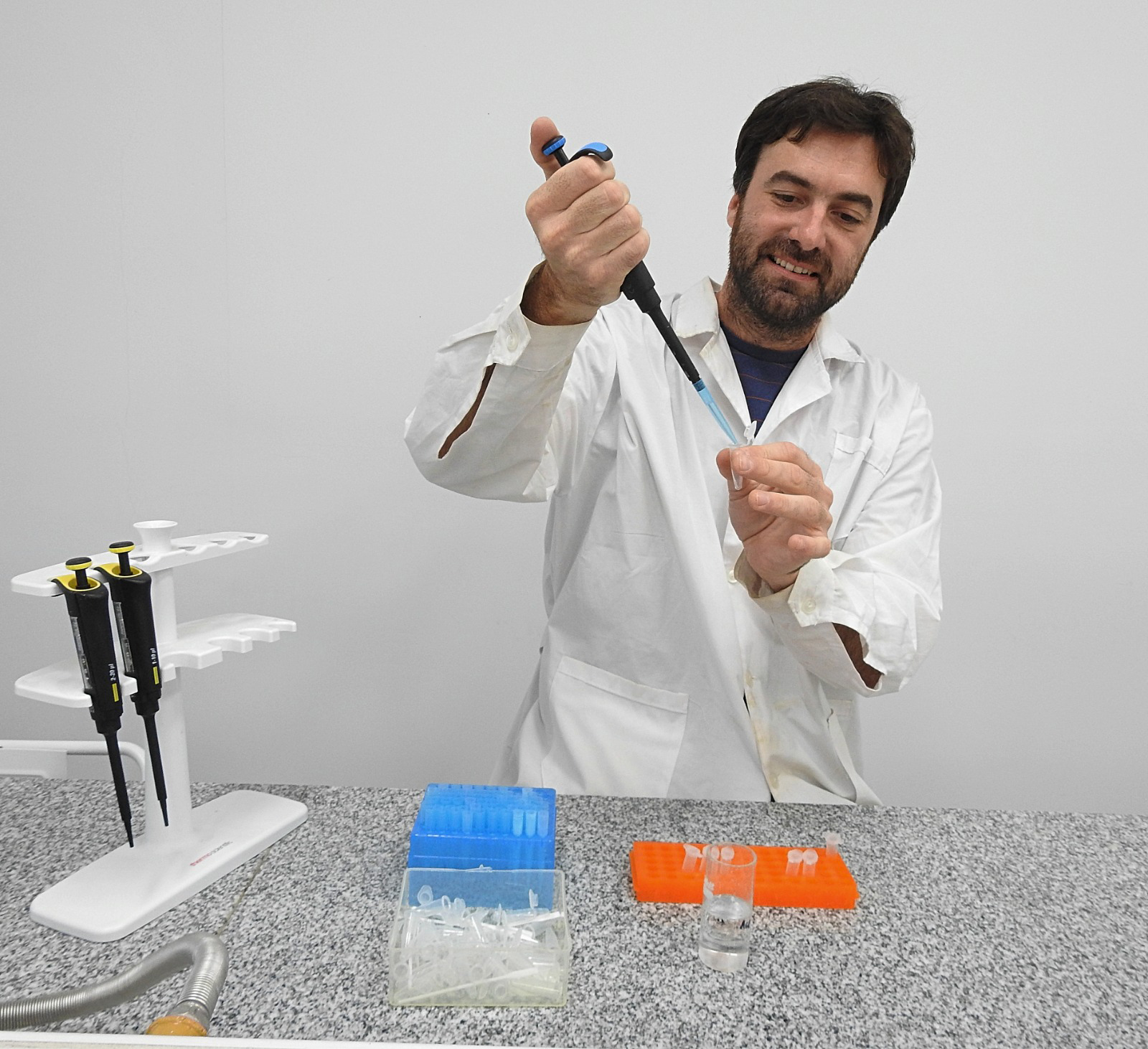
—Si la microbiota es tan determinante o significativa para nuestra salud, ¿por qué, en lugar de hacernos un análisis de sangre, no se analiza nuestra microbiota?
—Creo que eso va a pasar en un futuro. Lo que ocurre es que no todas las bacterias son cultivables en laboratorio y, para conocer sus distintas identidades, es necesario extraer y secuenciar el ADN de nuestro microbioma intestinal. Estas herramientas existen, pero son muy caras.
En la actualidad, estas técnicas se emplean mayormente para estudios científicos. “Hay investigaciones que correlacionan determinados microorganismos en la microbiota, o diferentes proporciones de estos, con el desarrollo de enfermedades. O sea que una perturbación en la microbiota intestinal está cada vez más correlacionada con el desarrollo de determinadas enfermedades como, por ejemplo, cáncer, diabetes tipo 2, asma”, manifiesta Urtasun y añade entre sorpresa y admiración: “¡Este campo científico es una completa locura!”.
Pero el modo de producir conocimiento de la ciencia no da lugar a explicaciones simplistas, sino que para establecer por qué algo ocurre es necesario contar con evidencia que, en este caso, aún no existe. “La pregunta es: ¿es causa o consecuencia? ¿O sea, la enfermedad hace que vos tengas esa microbiota, o es la microbiota la causante de la enfermedad? Esas son preguntas que hoy la comunidad científica se está haciendo”, problematiza. Así, este nuevo campo de conocimiento que, según Urtasun, no tiene más de quince años, aproximadamente, sigue avanzando con nuevos interrogantes que hoy no tienen respuesta, pero que, en un futuro, podrán contribuir a mejorar la salud de la humanidad.
Desarrollaron un nuevo material de construcción
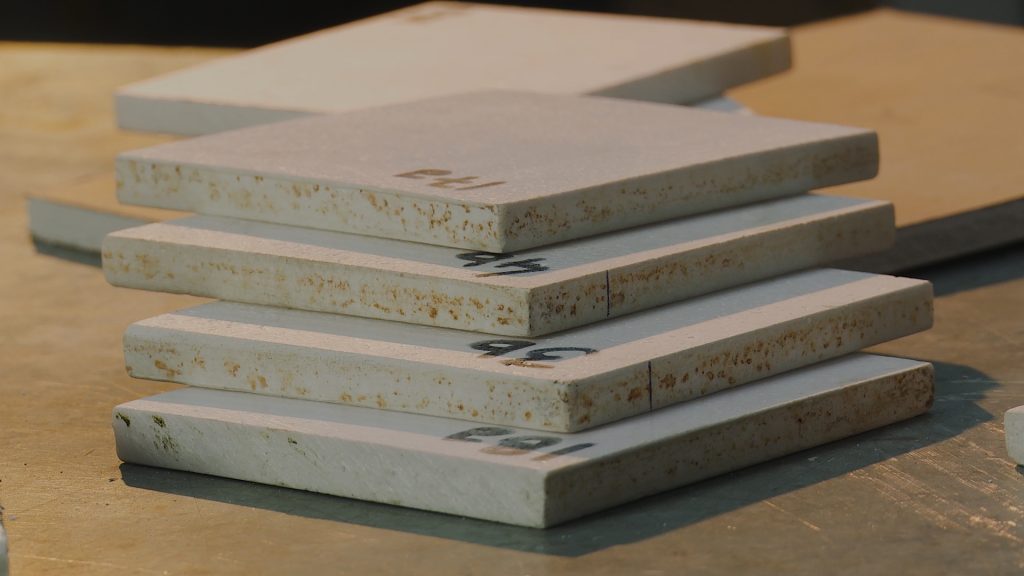
Por Ana Sagastume
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) aprobó un desarrollo de UNNOBA que podría emplearse en la industria de la construcción: un nuevo material en forma de placas, apto para cerramientos interiores y cielorrasos, que tiene algunas ventajas frente a las de yeso tradicionalmente utilizadas.
Se trata de una de las primeras patentes presentadas por la UNNOBA, la cual obtuvo la aprobación preliminar del INPI y ya fue publicada en el "Boletín de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad".

El desarrollo surge del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras (LEMEJ) de la UNNOBA, creado en el año 2014 y ubicado en la ciudad de Junín (Avenida Libertad y calle Coronel Borges). María José Castillo, directora ejecutiva del LEMEJ y prosecretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, contextualiza: “El LEMEJ es un laboratorio que desde sus inicios trabaja con distintos materiales aplicados en la industria de la construcción. Por ejemplo, con maderas, aceros, hormigón. Lo que habitualmente hacemos es investigar y, a la vez, prestar servicios a terceros, realizando ensayos y evaluando cada uno de los materiales que nos llegan”.
El nuevo material desarrollado por el LEMEJ se origina en el poliestireno expandido, también conocido como “telgopor”. Alejandro Mateos, quien dirigió el proyecto de investigación, especifica: “El producto parte de la base de poliestireno expandible que viene, habitualmente, en forma de perlitas muy chiquitas. Lo que hicimos fue variar el proceso de producción y dosaje hasta llegar a un poliestireno expandido de ultraalta densidad”.

Castillo evoca cómo surgió la idea del proyecto de investigación que tuvo como resultado la aprobación preliminar del INPI para una patente de invención: “A partir de la prestación de un servicio a tercero, para hacer un ensayo y dar una respuesta, nos surgió la idea de que modificando este material a través de diferentes procedimientos, podía tener una aplicación diferente a la cual había llegado al LEMEJ. Cuando vimos las características, nos planteamos la hipótesis de que si lográbamos llevarlo a la ultraalta densidad podíamos aplicarlo de esta manera en la industria de la construcción”.
Además de servir para embalajes y envases, el telgopor habitual (poliestireno expandido) se utiliza en la industria de la construcción en techos, paredes y pisos por su capacidad aislante (térmica y acústica), lo que permite mejorar la eficiencia energética y mitigar los ruidos de los espacios. Al variar el proceso de producción y lograr un material con ultraalta densidad, desde el LEMEJ obtuvieron un producto que, además de contar con las propiedades térmicas y acústicas que tenía de por sí el telgopor, contaba además con alta resistencia. “Esto lo hace susceptible de ser utilizado como material de construcción, por ejemplo, en reemplazo de las placas de yeso para cerramientos de interiores”, explicó Mateos, quien es docente de Materiales en la carrera de Ingeniería Mecánica de la UNNOBA.

En cuanto a las ventajas del material nuevo, Mateos subraya dos: alta resistencia y bajo peso: “Esa relación entre resistencia y peso es muy importante en la industria de la construcción, porque estamos pensando que es un material que se adhiere o agrega a perfiles o a una estructura de acero, como habitualmente lo hacen las placas de yeso. Que sea liviano es muy importante, porque facilita el armado. Y que sea resistente, también, porque permite que el material mantenga su integridad estructural y sea más durable”.
A estas dos ventajas centrales, Mateos les añade otra: “La absorción de humedad de estas placas es bajísima, a diferencia de las placas de yeso que, cuando absorben humedad, se hinchan y cambian las dimensiones por las que fueron hechas”.
En definitiva, el nuevo producto podrá contribuir en la construcción de cerramientos no portantes (es decir, que no soporten cargas) o cielorrasos de viviendas.

Haciendo historia
María José Castillo recalca que el proyecto de investigación, íntegramente financiado por la Universidad, surgió en 2019 y continuó en el contexto de la pandemia: “Había que seguir trabajando y nos propusimos desarrollar un producto que pudiera atender una demanda de la región y de la sociedad en general”.
Mateos recuerda que, en 2020, cuando se realizaron los ensayos y aún estaba vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), desde el LEMEJ implementaron un sistema de comunicación mediante videocámaras para que los integrantes del equipo de investigación pudieran interpretar en tiempo real lo que estaba sucediendo en el laboratorio, desde Junín, Pergamino y La Plata.
“Hicimos placas de pruebas con distintas densidades, con variaciones pequeñas del proceso de producción. Una cosa que analizábamos era la resistencia mecánica, atendiendo a que pudieran cumplir con las normas IRAM para fines constructivos, tal como lo hacen las placas de yeso”, señala Mateos.
Uno de los impulsores del proyecto y fuente de inspiración para todos los integrantes del LEMEJ fue Luis Lima, quien falleció dos días después de que el INPI publicara el nuevo desarrollo de UNNOBA en el boletín de patentes. Mateos recuerda que quien fuera director científico del LEMEJ “participaba horas y horas en los ensayos, como un integrante más”. Castillo, en tanto, se emociona hasta las lágrimas al hablar del exrector organizador de la UNNOBA: “Luis (Lima) fue un integrante más, no quiso dirigirlo (al proyecto), porque él quería ponerse en el rol de estudiante, para seguir aprendiendo junto a las nuevas generaciones”.
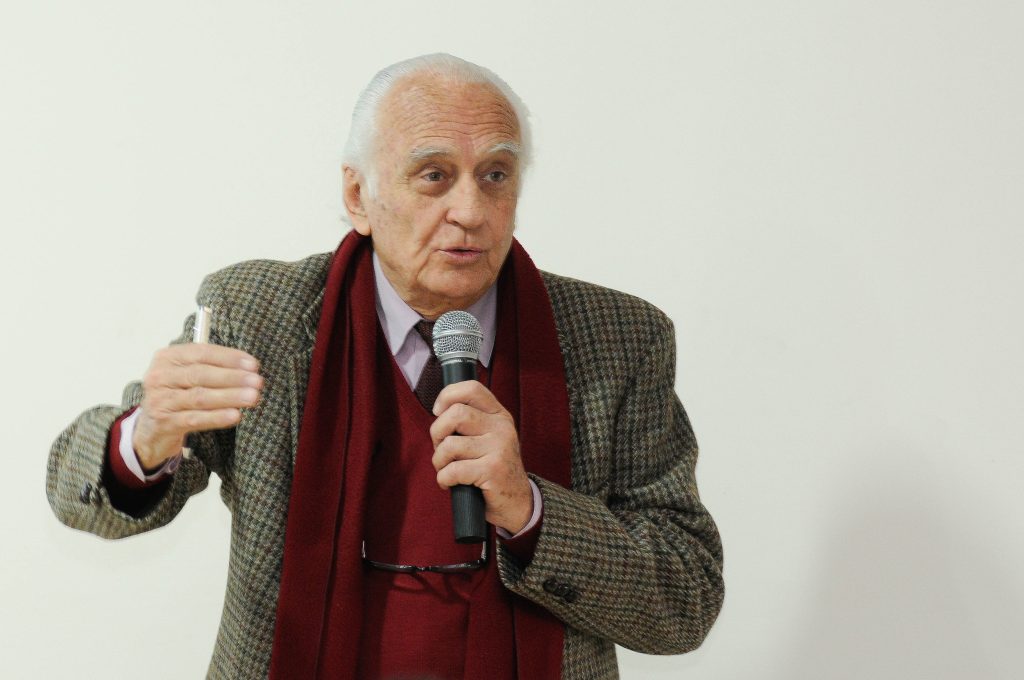
“Nunca fue un director de nombre —asegura Castillo—, siempre fue un par y todo lo que Luis enseñó lo hacía con el ejemplo. Desde la posibilidad de equivocarse y reconocerlo, todo lo aprendía uno desde el ejemplo que él nos daba. Yo creo que el enorme valor de Luis fue que el nombre propio nunca estuvo por delante del objetivo trascendente del Laboratorio. Y eso lo aprendimos con el ejemplo de él, no porque nos lo haya dicho alguna vez”.
Según Castillo, en todos los proyectos que el LEMEJ emprendía Lima “era el que primero se ponía ante la situación, era el que arrancaba haciendo, no diciendo”. “Yo creo que fuimos muy afortunados”, sintetiza Mateos.
El nuevo desarrollo de la UNNOBA fue publicado en el boletín de patentes del INPI el 26 de julio de julio de 2023. Su título es: Placas a base de poliestireno y procedimiento de obtención. Los autores que figuran en la patente son: Luis Julián Lima, María José Castillo, Alejandro Andrés Mateos, María Clara Lima, Renzo Marcelo Meloni, Jonathan Molins y Jesús Jordán Navarro Sánchez.
La Secundaria de la UNNOBA, reconocida por su acción ambiental

Por Ana Sagastume
La escuela vive estos días un clima de euforia, entusiasmo y expectativa, por haber sido seleccionada, junto a otras 49 instituciones del planeta, para los Premios “Mejores Escuelas del Mundo” (The World’s Best School Prizes 2023).
La Escuela Secundaria de la UNNOBA, Presidente Domingo Faustino Sarmiento, fue una de las dos elegidas de toda la Argentina, y de ellas, la única de gestión pública. Además, fue la única del país nominada en su categoría (“Acción Ambiental”), preselección que comparte junto a otras nueve instituciones del mundo.
La nominación surge como consecuencia de la puesta en marcha de varios proyectos: entre ellos, uno para reciclar colillas de cigarrillos, otro para generar “ecoladrillos” y con ellos construir “ecocuchas” destinadas a perros callejeros y, además, otro para investigar el impacto que pueden tener dos plantas acuáticas en la extracción de metales pesados empleados por la agroindustria.

Por los comentarios de estudiantes, se trasluce que, adicionalmente, esta distinción permitió afianzar aún más los lazos entre pares y el sentimiento de pertenecer a un colectivo humano (la escuela, en este caso), algo que resulta tan fundamental en la etapa vital que las y los estudiantes están atravesando. Martina Andriola (17 años), de sexto año, comenta: “Cada proyecto nos fue entusiasmando a todos. Se crea un ambiente más unido, de comunidad”.
“Ecoideas” para minimizar el daño de las colillas
Ariana Valenzuela (16), de quinto año, recuerda que se sintió “schockeada” cuando la ONG AmbientArg les brindó una charla sobre el daño que producían al medioambiente las colillas de cigarrillos. “Por eso nos reunimos y generamos este proyecto”, dice. “Antes, yo veía las colillas tiradas por el piso, en las calles y veredas, y no me imaginaba el daño que podían causar”, agrega Milo Luján (15).
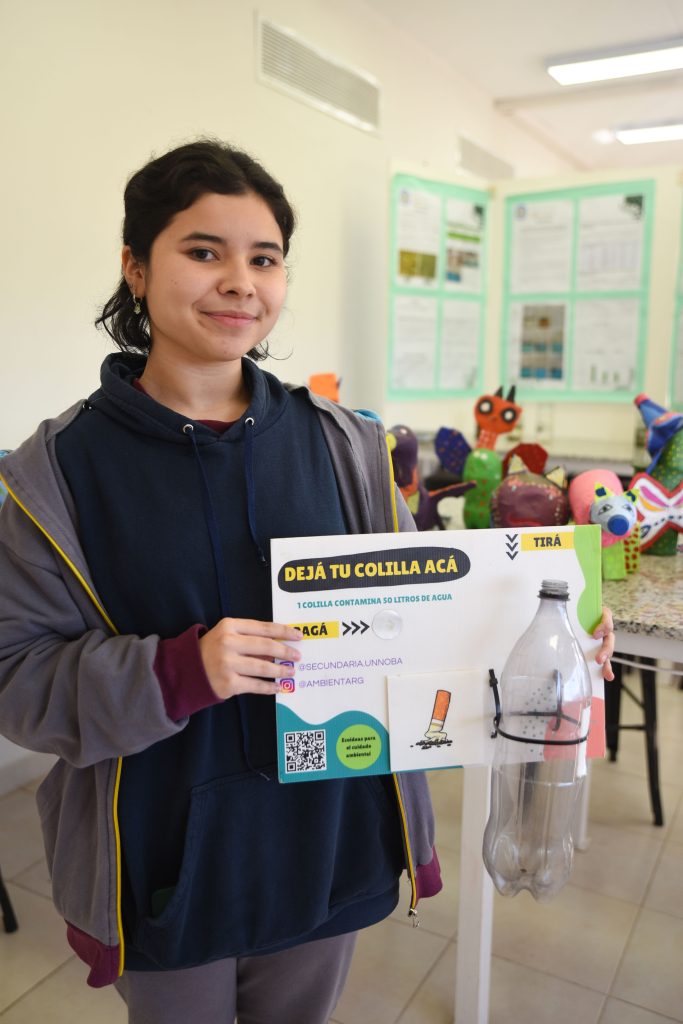
De acuerdo a la ONG, una colilla de cigarrillo es capaz de contaminar 50 litros de agua. Representan, además, entre el 30 y 40% de todos los desechos anuales recogidos en la limpieza urbana. Por ser tan pequeños, es casi inevitable que estos residuos sean arrastrados (por acción del viento y de la lluvia) a distintos cursos de agua. En el caso de que queden en la tierra, afectan su pH y alteran la vida de microorganismos e insectos, pero también de los animales que ocasionalmente los ingieren.
Mediante el taller “Construcción de juventudes y escuela”, que coordina el profesor Cristian Alonso, estudiantes de cuarto, quinto y sexto año crearon cestos para colillas, construidos con materiales reciclados (botellas de plástico) que dispusieron en distintos puntos estratégicos. Esta campaña tenía como meta, a la vez que concientizar a las personas del daño que causa este tipo de residuo, neutralizar sus efectos tóxicos.

Ecoladrillos y cuchas con materiales reciclados
La clave del entusiasmo de estos estudiantes parece residir en la participación en temáticas que los conmueven e interpelan. Por ejemplo, el problema ambiental, que condiciona la vida futura de la humanidad. Milo, de cuarto año, cuenta: “Algo para destacar del proyecto Ecoladrillos es que los compañeros se sumaron y trajeron botellas para reciclar. Entonces, a medida que vas haciendo, aprendés y compartís con tus compañeros”.

El proyecto al que se refiere Milo implicó la recolección de botellas de plástico para transformarlas en “ecoladrillos”. Con estos insumos reciclados, la comunidad de la escuela colaboró en la construcción de “Ecocuchas”, destinadas a perros callejeros, una iniciativa realizada en conjunto con el proyecto de Extensión Universitaria “Huellitas” (en el que trabajó Daniela Pérez, trabajadora no docente y auxiliar docente en el Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales) y la Asociación Juninense Protectora de Animales.
Con esta actividad, las y los estudiantes abordaron junto a docentes de la escuela y de la Universidad otra temática altamente sensible: el bienestar animal. Lo hicieron a partir debates, investigación bibliográfica y acciones concretas. María Pía Rojo (15), de cuarto año, comenta: “En la escuela investigamos sobre delitos cometidos contra animales que en su momento no fueron juzgados de la manera correcta, o personas que fomentaron violencia. También pudimos conocer sobre leyes que los protegen y sobre casos en los que no se le dio la pena apropiada a la persona que ejerció violencia contra el animal”. Una docente de la Universidad estuvo a cargo de brindar algunos contenidos específicos: Antonella Docampo, quien dicta el seminario optativo de Derecho Animal en la carrera de Abogacía de la UNNOBA.

La iniciativa concluyó con la construcción de las “Ecocuchas” elaboradas a partir de una estructura de alambre y caño que se completó con “ecoladrillos”, bajo la guía del ingeniero Renso Cichero, docente de la UNNOBA. “Para hacer una sola ‘ecocucha’, necesitábamos entre 80 y 90 botellas. Fue increíble, porque toda la escuela, todos los compañeros se coparon trayendo botellas”, recuerda María Pía.
Lo que el relato de María Pía intenta sugerir es que el proyecto, no solo implicó aprendizajes para estudiantes y tuvo un impacto concreto en la sociedad, sino que también permitió fortalecer las relaciones humanas hacia el interior de la escuela. Milo lo expone con claridad: “Cada idea, cada proyecto nos va convocando a todos, eso es lo lindo de la escuela. Acá nos conocemos todos, de primero a sexto. Además de ayudar al medioambiente, con los proyectos generamos esto entre nosotros. Somos todos una comunidad”. María Pía agrega: “En la escuela somos como una gran familia, como un equipo que se mueve y tratamos de ayudarnos entre todos”.

Plantas acuáticas y metales pesados
Otro de los proyectos que permitió la selección de la escuela dentro de la categoría “Acción ambiental” involucró la puesta en marcha de una investigación para conocer la capacidad de dos plantas acuáticas en la absorción de metales pesados. Esta iniciativa implicó el trabajo interdisciplinario de tres áreas (química, física y biología) y estuvo a cargo de la docente de la escuela Guillermina Buzetti, quien es licenciada en Genética de la UNNOBA y doctoranda en el Centro de Bioinvestigaciones (CeBio) con beca Conicet.
Concretamente, la investigación (en curso) se propuso conocer la potencialidad que tienen las plantas —denominadas comúnmente “lenteja de agua” (Lemna sp) y “librito” (Salvinia sp)— para extraer uno de los metales pesados que están presentes en agroquímicos, plaguicidas y alguicidas: el sulfato de cobre.
Los primeros experimentos midieron directamente la acción que ejercieron las plantas en agua que contenía sulfato de cobre. Para lograrlo, estudiantes de la Secundaria de la UNNOBA trabajaron en el propio laboratorio que tiene la escuela, pero también visitaron el laboratorio de Limnología (ubicado en el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de la UNNOBA), donde emplearon algunos de sus instrumentos de medición.
Los próximos pasos previstos son: el análisis de muestras de agua de la Laguna de Gómez para conocer la presencia (o no) de metales pesados (así como sus niveles) y la experimentación sobre la influencia de las dos plantas en el agua misma de la laguna. La hipótesis de la investigación es que ambas plantas son capaces de extraer metales pesados. Si bien existe bibliografía que avala que la “lenteja de agua” sería capaz de extraer sulfato de cobre, no se conoce la acción que podría ejercer “librito” (una planta común de las lagunas de la zona) sobre este metal.

Del proyecto, Martina destaca la experiencia enriquecedora que le significó relacionarse con investigadoras e investigadores de la UNNOBA, la visita a un laboratorio de la Universidad y el contacto humano, tanto entre pares como con personal científico: “Es lindo porque trabajamos con gente de otros años de la escuela. Es una experiencia interesante porque además de que adquirís conocimiento, tomás contacto con la gente de la Universidad”.
María Pía, en tanto, describe con entusiasmo las actividades logradas en el laboratorio y, en la misma línea que Martina, sugiere otros aprendizajes adicionales logrados: cooperación, trabajo en equipo. “Venir al laboratorio es siempre una experiencia diferente, es un aprendizaje a través de la práctica y de los cuidados que uno tiene que tener en un laboratorio. Aparte, es impresionante el respeto y el compañerismo que adquirimos. Nos ayudamos, cooperamos, vivimos esa idea de que somos un equipo y trabajamos todos por un objetivo”, expresa.
Separación de residuos
Las y los estudiantes de la escuela son también quienes manifiestan mayor entusiasmo y demuestran una participación más activa en el Sistema de Gestión Ambiental (SGI) del Área de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental de la UNNOBA que implica, entre otras cuestiones, la separación de desechos. Martina asegura: “Desde primer año, nosotros nos acostumbramos a la separación de residuos”. “Es una educación en la práctica sobre la importancia del reciclaje”, considera María Pía.
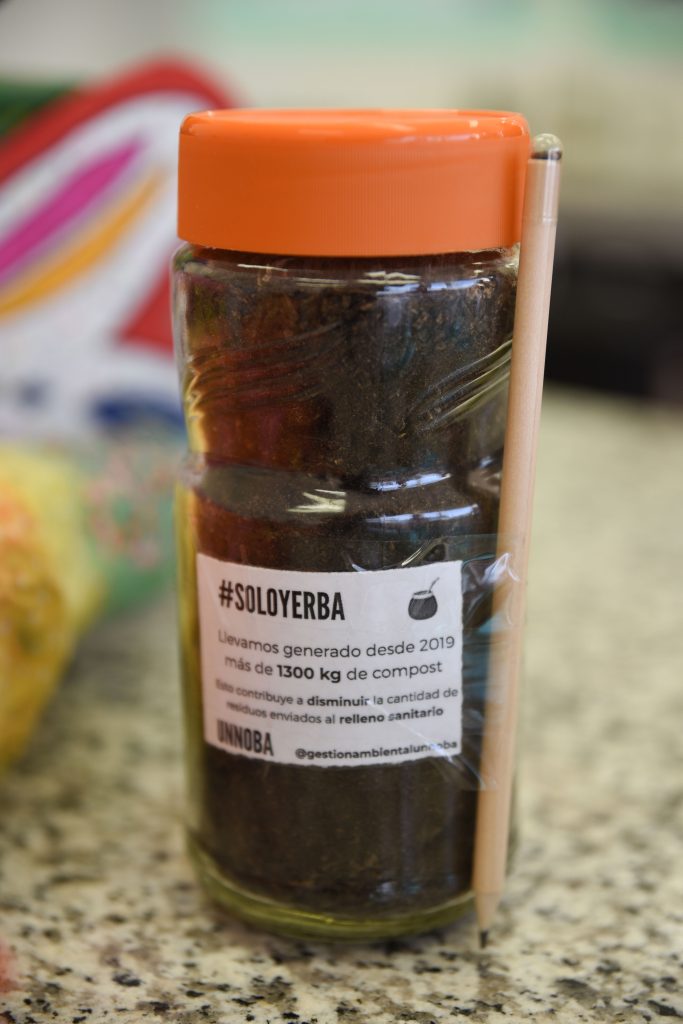
“Sólo Yerba” es una de las iniciativas en las que colaboran junto al SGI. De esta manera, la yerba de la institución se descarta en un cesto específico, cuyo contenido se lleva a una compostera que lo convertirá, pasados algunos meses, en tierra fértil. “Este abono se lo introduce luego en frasquitos que se donan a la comunidad”, informa Martina.
Animales autóctonos
“Alebrijes” es el nombre de otra iniciativa vinculada a la temática medioambiental, la cual se desarrolló con el área artística de la escuela y fue coordinada por la profesora Carolina García. Mediante este proyecto, estudiantes indagaron en la fauna autóctona de la zona e implementaron distintas técnicas plásticas para la elaboración de pequeñas esculturas.

Los “alebrijes” son seres imaginarios inspirados en partes del cuerpo de distintos animales. Para elaborar estas producciones, la escuela convocó al fotógrafo y periodista Claudio Spiga, quien se dedica, junto a un grupo de fotógrafos de la región, a capturar imágenes de la fauna del noroeste bonaerense. Mediante estas acciones, entonces, la escuela no solamente promueve aprendizajes y compromiso con el medioambiente, sino que establece vínculos con otras instituciones de la región que son capaces de motivar al alumnado, construyendo así nuevos conocimientos significativos.
La fortaleza de la educación pública
El rector Guillermo Tamarit se refirió al reconocimiento que recibió la Escuela Secundaria de la UNNOBA respecto de la categoría en que fue seleccionada: acción ambiental. En ese sentido, comentó que desde la puesta en marcha de la escuela, en el año 2018, la comunidad educativa en su conjunto tuvo un rol activo en la promoción de “prácticas multidisciplinarias e innovadoras para abordar los problemas de la sostenibilidad a nivel local, regional e internacional”. “Esto lo hicimos a partir de las directrices que emanaban de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, añadió Tamarit.

La Escuela de la UNNOBA es la única de Argentina de gestión estatal que ha sido seleccionada, ya que la otra institución, la Escuela Técnica Roberto Rocca (que fue elegida en la categoría “innovación), es de gestión privada. “Esta distinción ratifica la fortaleza de la educación pública argentina, al ser, la de la UNNOBA una de las 10 mejores preseleccionadas para el Premio en la categoría Acción Ambiental”, consideró el rector Tamarit.
Los Premios “Mejores Escuelas del Mundo 2023” abarcan cinco categorías. Además de acción ambiental e innovación, las otras categorías son: colaboración con la comunidad, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables.
“Nos llena de orgullo —manifestó Tamarit—, como expresión de la educación pública de nuestro país, que nuestra tarea sea reconocida y que las escuelas de todo el mundo, sin distinción de fronteras, puedan conocer y replicar las acciones que hemos emprendido”.

Certamen internacional
El World's Best School Prizes es un certamen internacional del que participan escuelas de todo el mundo. Al presentarse, las escuelas deben seleccionar una de las cinco categorías.
El proceso de selección es extenso y minucioso, e incluye varias etapas que van desde la presentación, el aporte de evidencia, hasta entrevistas con los responsables institucionales, familias y personas ajenas a las escuelas participantes.
El poder del aloe vera

Por Ana Sagastume
¿Quién no escuchó hablar alguna vez de las cualidades del aloe vera para tratar, por ejemplo, quemaduras y heridas en la piel? ¿Quién no recuerda haberse topado alguna vez con un fanático del aloe que defendía su “poder milagroso” para afrontar diversos males? Una planta que, adicionalmente, tiene el beneficio de crecer y reproducirse fácilmente en cualquier cantero o maceta, sin precisar de demasiados cuidados, y que, incluso, abunda en veredas, jardines, espacios públicos. Pero, ¿sus propiedades están probadas o son solo un mito popular?
Sabina Palma, graduada en Genética de la UNNOBA y doctora en Ciencias Biológicas, emprendió un proyecto de investigación, como parte de su posdoctorado, que busca contribuir en los escasos conocimientos que la ciencia tiene hoy sobre las cualidades del aloe. Específicamente, ella y el equipo que dirige la doctora Virginia Pasquinelli intentan determinar los efectos que produce la planta en una infección intestinal puntual, así como su impacto sobre el sistema inmune.
“En la historia de la humanidad nos hemos valido de las plantas medicinales para poder transitar y tratar distintas patologías—fundamenta Palma—. Durante cientos de años ciertas comunidades originarias las han usado para distintos fines. Por ejemplo, el aloe vera se utilizó y utiliza para quemaduras, cortes, cicatrices. Pero, si vos vas a buscar un artículo que te diga qué porcentaje de efectividad tiene, qué compuestos están actuando, en qué dosis y plazos lo tenés que aplicar, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Sencillamente, porque la información científica es escasa o está incompleta”.
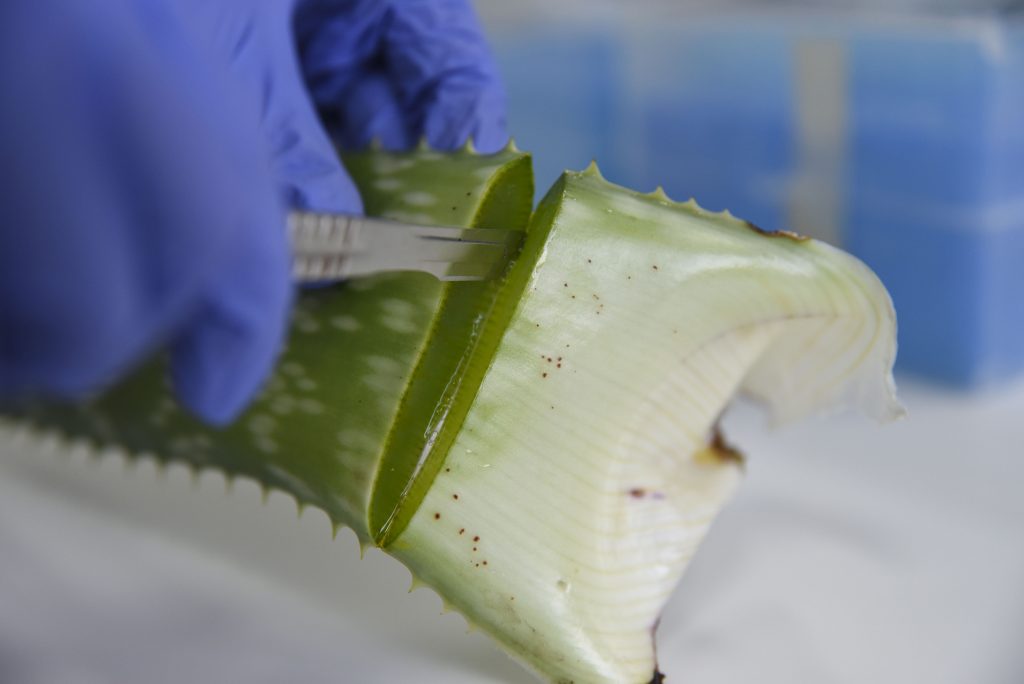
Así y todo, como observa Sabina, aunque muchas de las aplicaciones de las plantas medicinales no están probadas científicamente, “la población las usa, porque sabe que funcionan”. De esta manera, la iniciativa no solo intenta contribuir con mayores conocimientos, sino también reconciliar dos tipos de saberes que, históricamente, estuvieron en disputa: “El conocimiento científico no tiene por qué desestimar los saberes populares. La ciencia puede reconfirmar, revalidar y también recuperar aquellos saberes ancestrales, así como darles valor”.
La perspectiva de Sabina es científica, pero se sitúa lejos del “cientificismo”, aquella mirada que considera que la ciencia es el único camino para hallar una verdad: “La ciencia es una respuesta tremendamente valiosa que, sin dudas, la deberíamos usar mucho más para tomar decisiones en todos los ámbitos. Sin embargo, no es la única manera de acceder a un saber”. Mediante el empleo del método experimental, entonces, los integrantes del grupo dirigido por la doctora Pasquinelli pretenden probar cómo actúa el aloe vera en una infección intestinal causada por Clostridioides difficile.

Una diarrea “dificcile” de tratar
Uno de los aspectos que otorgan relevancia al estudio desarrollado en el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) por investigadoras e investigadores del CITNOBA (Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires) está dado por la incidencia creciente de la enfermedad. De hecho, la infección causada por la bacteria Clostridioides difficile fue señalada como una “amenaza urgente” por parte del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ya que es la causa más común de diarrea intrahospitalaria. Sin embargo, a nivel regional los estudios son escasos: “En Estados Unidos está muy caracterizada la epidemiología de la enfermedad, pero en la Argentina hay pocos reportes. Se sabe que la infección ha crecido mucho, aunque en esta región no está claramente determinada su frecuencia”.
Según se especifica en el proyecto de investigación presentado, la tasa de éxito de los tratamientos para enfrentar C. difficile ha disminuido. Por eso, se considera que “generar nuevas estrategias terapéuticas es una necesidad urgente”. En este sentido, la iniciativa emprendida desde el Laboratorio de Imunogenética de las Infecciones podría redundar en un aporte para los tratamientos futuros.
La sintomatología de la enfermedad puede ir desde una diarrea leve hasta una severa. En casos graves, la infección causa megacolon tóxico y la persona podría ser intervenida quirúrgicamente. Puede, incluso, provocar una respuesta en todo el organismo (sepsis) y conducir a la muerte de la persona.

La gran mayoría de las infecciones por C. difficile ocurren en el contexto de los nosocomios (por eso se la considera una enfermedad intrahospitalaria) en personas que consumieron antibióticos previamente. Sabina Palma, quien también es docente de Biología en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, explica el vínculo entre el empleo de antimicrobianos y la infección: “En el intestino tenemos mucha flora comensal, normal, benéfica. El problema es que cuando uno consume antibióticos, esa flora normal también se ve afectada, ya que los antimicrobianos matan a todas las bacterias, tanto a las benéficas como a las patógenas. Entonces, cuando flora benéfica baja, me refiero a esa flora que es capaz de controlar a los patógenos; aparece un nicho para que Clostridioides difficile colonice. Por eso, las personas que consumieron antibióticos previamente son más propensas a contraer la enfermedad”.
Otro de los puntos fundamentales para combatir la infección es promover socialmente un consumo responsable de antibióticos, ya que luego de la ingesta de este tipo de medicamento la bacteria encuentra las condiciones ideales para desarrollarse. “Esto ocurre porque esta bacteria intestinal es resistente a la mayoría de los antibióticos de amplio espectro que se usan, por ejemplo, para tratar una faringitis”, aclara Sabina.
La solución que causó el problema
Con el descubrimiento de la penicilina hace casi cien años, comenzaba la llamada “era de los antibióticos”. Gracias a este primer hallazgo, la longevidad humana se incrementaría significativamente y la incidencia de las infecciones en las muertes disminuiría de manera drástica. Sin embargo, este hito brillante de la ciencia también tiene su lado oscuro. Como señala Sabina: “A partir de la penicilina se empezaron a fabricar muchos tipos de antibióticos. A la par, comenzaron a aparecer bacterias resistentes a esos antibióticos. Lamentablemente, en la actualidad, muchos de los patógenos que antes se podían combatir con un antimicrobiano determinado, ya no se pueden controlar de esa misma forma”.
Para combatir a las bacterias resistentes, surgieron, entonces, una tercera, una cuarta y hasta una quinta generación de antibióticos. Los datos son alarmantes para las próximas décadas. Según evaluaciones de la ONU, las enfermedades farmacorresistentes podrían causar 10 millones de muertes anuales en 2050 y ocasionar serios perjuicios económicos. Para 2030, de acuerdo a lo que el informe asegura, la resistencia a los antimicrobianos podría “sumir en la pobreza extrema a hasta 24 millones de personas”.
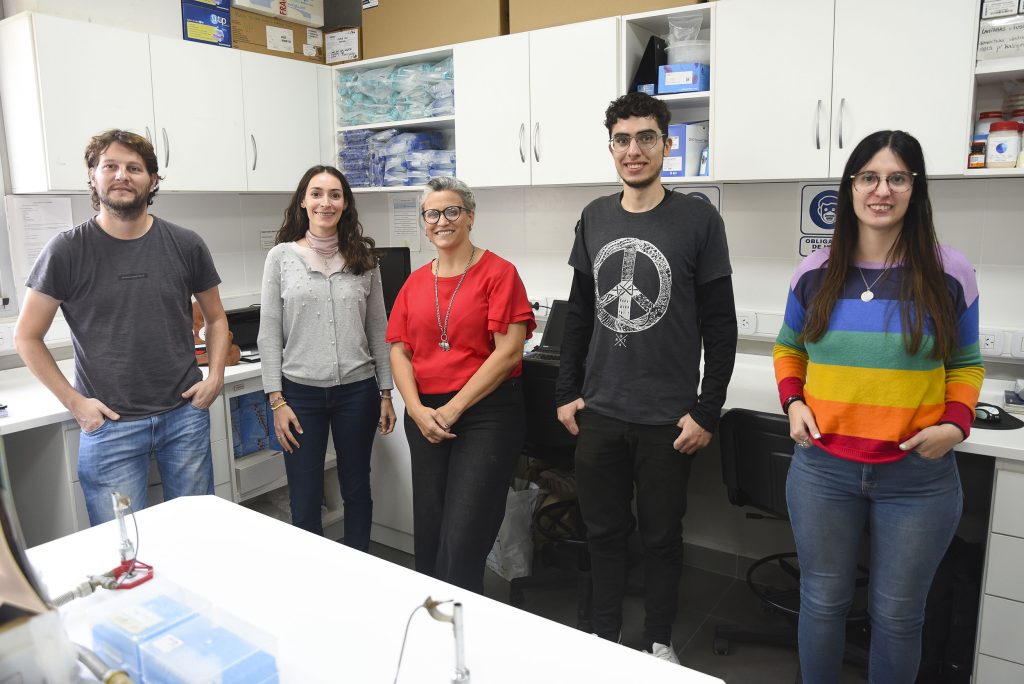
En esa línea, Sabina Palma ilustra un posible panorama, como consecuencia de la resistencia antimicrobiana: “Muchas prácticas que llevamos adelante hoy en el sistema de salud, como cirugías o tratamientos oncológicos, no las vamos a poder implementar de la misma manera. Si, por ejemplo, no podemos tratar una infección luego de una intervención quirúrgica, el éxito de la intervención va a disminuir significativamente. Lo mismo aplica para los tratamientos oncológicos, que reducen la capacidad del sistema inmune y hacen a la persona mucho más propensa a infecciones”.
Para enfrentar el problema que se avecina en las próximas décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el “Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos” que, entre otras acciones, se plantea mejorar el conocimiento de la población a partir de campañas educativas, implementar medidas eficaces de saneamiento para reducir la incidencia de las infecciones, emplear de manera óptima los medicamentos en salud (tanto humana como animal) y, por último, incrementar los conocimientos a través de la investigación científica.
Precisamente, este es otro de los aspectos por los que el proyecto de investigación cobra relevancia: estudios preliminares sugieren que el aloe vera inhibe la proliferación de bacterias patógenas y promueve el crecimiento de bacterias benéficas. Combinado con antibióticos empleados para tratar la enfermedad causada por C. difficile, podría constituirse en una estrategia terapéutica alternativa que incremente la eficacia de los antimicrobianos.
La acción del aloe en la infección intestinal
La investigación, dirigida por Virginia Pasquinelli, se desarrolla en el ámbito del Laboratorio de Inmunogenética de las Infecciones, dentro del CIBA de la UNNOBA. Además de Palma, que desarrolla su beca posdoctoral sobre este tema, el equipo está integrado por el doctor Rodrigo Hernández del Pino, la doctora Ángela Barbero y Nicolás Moriconi (tesista de la Licenciatura en Genética).

El trabajo que realiza Sabina Palma, como parte de su beca posdoctoral, se dirige a dos tipos de aloe que son cultivados en el Campo Experimental “Las Magnolias” de la UNNOBA: Aloe Barbadensis Miller y Aloe Saponaria. “Aloe Barbadensis Miller es una variedad con muchas propiedades asociadas: se ha demostrado su capacidad antibacteriana frente a algunos grupos de bacterias, además de su capacidad antiinflamatoria. Nosotros quisimos estudiar también un tipo de aloe poco caracterizado, pero que es muy común en la región, el Aloe Saponaria. Esta variedad tiene la ventaja de ser empleada por la población local para tratar, por ejemplo, quemaduras en la piel. La idea era, justamente, estudiar algo que estuviera en la región y que la población consumiera”.
Los ensayos preliminares desarrollados en el CIBA sugieren que ambos tipos de aloe inhiben el crecimiento de la bacteria intestinal, a la vez que potencian los efectos de los antibióticos empleados para tratar la enfermedad (vancomicina y metronidazol). Algunos indicios marcan, incluso, que el tipo de aloe que predomina en la región (saponaria) es todavía más eficaz.
Otro de los objetivos de la investigación es estudiar la capacidad del aloe para reducir la inflamación intestinal. Esto está motivado porque uno de los mayores problemas en cuadros severos de la enfermedad es la excesiva inflamación y el daño a células intestinales propias, ambos generados por las toxinas de la bacteria y el mismo sistema inmune para enfrentar a la bacteria. La investigación, entonces, apunta a comprender la capacidad del aloe, no solo para combatir la infección, sino también para proteger la flora intestinal benéfica y evitar la inflamación excesiva.

Sabina Palma profundiza: “La inflamación es un proceso que el sistema inmune ‘activa’ cuando se encuentra con un agente extraño. Esto le permite ‘indicarle’ al resto del cuerpo que ese agente extraño está ahí, ‘reclutar’ a todos los intermediarios y combatirlo. El problema es que cuando esa inflamación ocurre, no solo ‘combate’ a la bacteria sino también a las células vivas, es decir que ataca los tejidos propios del organismo. Muchos patógenos ‘usan’ ese daño que se genera en el tejido hospedador para ‘invadir’. Ese daño es un nicho para el patógeno”.
Lograr, entonces, un correcto equilibrio entre el “ataque” certero hacia la bacteria y la protección de los tejidos propios se vuelve crucial. “El balance entre una respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria muchas veces permite combatir a un patógeno de una manera exitosa, sin generar mucho daño del tejido”, resume Sabina.
—¿Puede ser peligroso que al disminuir la inflamación disminuya también la capacidad de nuestro organismo de defenderse ante un patógeno?
—Sí, obviamente, en esa inflamación está involucrada la posibilidad del organismo de combatir la infección. Sobre esto se está estudiando muchísimo en todas las infecciones en general. El desafío es encontrar el punto en que el sistema inmune trabaja de la manera óptima. Es decir, que el nivel de inflamación sea el adecuado para combatir al patógeno, pero sin que sea exacerbado y termine perjudicando a la persona.
Precauciones con el uso del aloe
Si bien los estudios previos y los ensayos preliminares sugieren que el aloe vera puede servir para combatir infecciones y regular la respuesta del sistema inmune, Sabina Palma advierte: “Todas las plantas medicinales tienen componentes activos y efectos sobre el estado de salud de una persona. Por eso, no se recomienda en absoluto consumirlas sin supervisión profesional, sin la dosificación adecuada y durante tiempos indeterminados”.
“Es necesario perder el miedo al consumo de las plantas medicinales, pero, a la vez, ser responsables, ya que tienen efectos concretos. Por ejemplo, la manzanilla, el tilo, el romero, la lavanda, el tomillo tienen efectos medibles y muchos de ellos demostrados científicamente”, alerta.
"La UNNOBA muestra un crecimiento en cada uno de los indicadores"
Florencia Castro ha sido protagonista del desarrollo de la UNNOBA en sus primeros 20 años. Su primera responsabilidad como funcionaria de la Universidad fue ser secretaria Académica, nombramiento que tuvo en 2009.
Al aceptar el cargo y con 29 años, tuvo que dejar atrás la vida y los planes que tenía en Buenos Aires, donde se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación: “Mudarme a Junín, implicaba un cambio de vida".
De aquellos inicios, evoca: “Era un gran desafío, porque era la posibilidad de crear una institución, de sentar las bases de cómo iba a ser a futuro”. A nivel personal, reconoce que la tarea “era muy atractiva”, por “las posibilidades de desarrollo profesional” que la UNNOBA le brindaba.
Si querés conocer más sobre su actividad en la UNNOBA como secretaria Académica, leé la nota la nota 20 años de la UNNOBA
En 2017 dejó la Secretaria Académica, para desempeñarse como subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, fue vicerrectora de la Universidad Provincial de Ezeiza. Sin embargo, continuó colaborando con la UNNOBA en la autoevaluación institucional, en la Evaluación Externa y en el diseño del Plan Estratégico. Por eso sostiene: “Nunca me fui del todo”.
Su retorno formal a la gestión de la UNNOBA ocurre a fin de 2022 para ocupar el cargo de vicerrectora, luego de la renuncia de otra mujer que dejó su marca en la Universidad, Danya Tavela.
Podés ver la entrevista realizada a la exvicerrectora en este enlace
De los 20 años que cumplió la UNNOBA, Florencia destaca el crecimiento no solo en materia de infraestructura (lo más visible), sino en investigación, posgrado y docencia. “Lo hecho hasta acá es muy importante, pero no hay que perder el impulso", subraya y agrega: "El crecimiento se ve claramente en cada uno de los indicadores. Lo que no puede pasar es quedarnos en lo que ya hicimos. Hay que ir siempre por más”.

Sin embargo, interpreta que la Universidad está viviendo una “crisis de crecimiento”. “La UNNOBA ha tenido un gran desarrollo institucional, hay muchas áreas que están trabajando muy fuertemente y que requieren una mayor interconexión entre ellas”, explica. Producto del mismo crecimiento, el mayor volumen de trabajo de cada área contribuyó a disminuir las relaciones 'cara a cara': "Antes trabajábamos todos juntos y eso permitía una comunicación más fluida. Hoy hay muchísimos espacios y personas que requieren de nuevos canales institucionales" En esa línea es que se inscriben, para ella, uno de los desafíos principales para gestionar esta nueva etapa.
Una de las cualidades que definen más su carácter en su rol como funcionaria, lo describe ella misma en la entrevista realizada por Gricelda Incerti: “A mí, hacer gestión me gusta mucho. A veces uno intenta que las cosas salgan de 'una' manera, y cuando hay trabas, yo busco que salgan de 'otra' manera" . A diferencias de quienes critican la burocracia de las instituciones, para Florencia "la gestión pública y de las universidades tiene flexibilidad para distintos desarrollos y que las cosas sucedan". "Y yo busco que las cosas sucedan”, enfatiza.
"La UNNOBA ha sido articuladora de consensos"

La exvicerrectora Danya Tavela, actual diputada nacional, tuvo un rol clave en la construcción de la UNNOBA desde sus inicios. Ejerció el segundo cargo más importante de la Universidad desde 2007 hasta 2021, con algunos intervalos, como cuando le tocó ser subsecretaria (2015-2017) y secretaria de Políticas Universitarias de la Nación (2017-2018).
En la entrevista hecha por Gricelda Incerti (El Universitario), Danya se refiere al desafío que implicó la concreción del proyecto educativo que era la UNNOBA en los inicios. "Me quedo con la experiencia de haber construido un proyecto colectivo", resume.
Para la diputada y docente, la integración de la Universidad en la sociedad y la identificación de la población con la institución, es consecuencia del trabajo realizado con la comunidad durante todos estos años: "La UNNOBA tiene una marca registrada por haber sido articuladora de diálogos y consensos. Eso permitió que fuera este faro que hoy es para la sociedad, ese proyecto en que toda la comunidad se siente reconocida".
También reflexiona acerca de los principios reformistas que guiaron el desarrollo institucional en estos primeros veinte años de vida: los concursos docentes para asegurar la calidad, el rol clave de la extensión como una manera de responder a las necesidades sociales, entre otros.
En el orden personal, Danya recorre su infancia en San Clemente del Tuyú, su vivencia como estudiante, militante, docente y gestora en la Universidad Nacional de La Plata y su designación como vicerrectora de la UNNOBA, cuando tenía 30 años. En aquellos inicios, le tocó, además, ser mamá. "Fue una maternidad compartida, cuando nació Eugenia y a la vez estaba cocreando una institución educativa", recuerda.
En la entrevista también evoca lo que implicó ocupar un rol clave en esta Casa de Altos Estudios y en el sistema universitario nacional, siendo joven y mujer. "Todavía hoy sigue habiendo pocas mujeres en cargos directivos en el sistema universitario", resalta. Sin embargo, aclara: "En la UNNOBA siempre hubo una lógica de igualdad".
Por otra parte, la actual diputada nacional no evade referirse a temas de actualidad que hoy se discuten en el Congreso, como la creación de nuevas universidades: "A esas instituciones, como a la UNNOBA en sus comienzos, van a ir chicos y chicas que jamás hubieran soñado con estudiar en una universidad".
"La UNNOBA es la medida de la esperanza"

Luis Lima, primer rector organizador de la UNNOBA, y Guillermo Tamarit, rector actual, evocan los comienzos de la UNNOBA en 2002, a propósito de los veinte años que cumple la Universidad el 16 de diciembre de 2022.
En un diálogo con Sebastián Martino se refieren a las ideas iniciales que sustentaron la creación de la Universidad, al mismo tiempo que reflexionan sobre la concreción de aquellas ideas y los desafíos de la UNNOBA a futuro.
"Tener una idea de cómo debe debe ser una Universidad es importante, llevarla a la práctica, mucho más", asegura Luis Lima. En tanto, Tamarit plantea: "En un país con tanta desesperanza, la UNNOBA es la medida de la esperanza. Se pueden hacer cosas que tienen un altísimo impacto en la sociedad".